
Sabina, dos puntos

INFINITIVOS CUERPOS
Itzel Mar
Miércoles 6 de agosto de 2019
Soplo vital. La poesía es una manera arriesgada de estar en el mundo. Lo modifica. Lo inventa. Ejercicio de insubordinación que no cabe en el estrecho espacio de la realidad. Fuente primaria de revelaciones. Su relación con la música es obvia, consanguínea. Canciones y rimas se utilizaban en la Antigüedad como recordatorios de sucesos importantes. Una canción es, de acuerdo con el diccionario, “una composición en verso que se canta o hecha a propósito para que se pueda poner en música”. Gabriel Zaid nos recuerda que “se escucha a todas horas poesía cantada”.

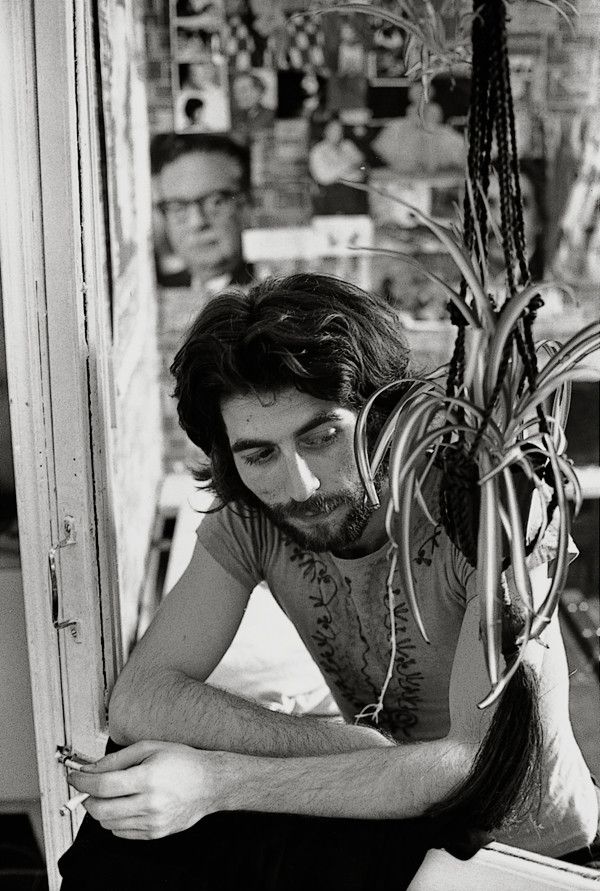
Música, poesía y viceversa; complementariedad y codependencia. Difícil reconocer el instante en que se funden. Grandes artistas van de una a otra y combustionan en ambas: John Lennon, Leonard Cohen, Joaquín Sabina, Patti Smith, Joan Manuel Serrat y Bob Dylan, por ejemplo.
Mujeriego, pirata, juglar con aires de torero, Joaquín Sabina es todo un caso. Cantador de historias, poeta de lo proscrito, nació en Úbeda, Jaén, España, el 12 de febrero de 1949, hijo de Adela Sabina del Campo, ama de casa, y del inspector de policía Jerónimo Martínez Gallego.
Infancia y adolescencia representan para Sabina una especie de purgatorio del que quiere escapar lo antes posible. Saborea el deseo de alejarse de la desolación en familia y comenzar la vida en serio, sin tener que dar explicaciones ni obedecer las reglas. “Esa tristeza de la infancia la tengo metida en el alma, y es un frío del que huyo desde siempre buscando calor”, comenta en una entrevista.
Sabina es el más desparpajado representante de la escritura de canciones como género literario. La inspiración parece provenirle, con la misma magnitud, del alma tanto como de la entrepierna o de las axilas. Cualquier experiencia merece la pena ser cantada o convertirse en rima. Escribe sobre el sexo, el abandono, la mala vida, el fracaso, los espejos, las faldas y lo que esconden. En sus versos casi nunca amanece y siempre hay a la mano cigarrillos y una botella de alcohol por si apetece embriagarse de melancolía o desilusión. Sus canciones son conjuros, besos, olvidos inventados, aves, majestuosos traseros y corazones famélicos.
Este ilustre trovador con bombín, ateo de vocación, abogado del diablo y antihéroe por sobre todas las cosas, se la juega en cada verso y asume que las horas deben habitarse lejos de la solemnidad, los buenos modales y el arrepentimiento. Su ideario filosófico nos invita a llevar cada suceso hasta sus últimas consecuencias; sí, exprimir la vida como un limón o un jugoso grano que ha brotado en la mejilla.
Defensor de las causas del placer y del desorden, Sabina escribe como quien hace el amor: jugando, desnudo, con el cuerpo entero. Desde una honestidad inusual que raya en el descaro, nos convierte en sus devotos compinches; entonces, terminamos recitando su catecismo:
Lo primero que quise fue marcharme bien lejos,
en el álbum de cromos de la resignación
pegábamos, los niños que odiaban los espejos,
guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York.
Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida
le pedí que a su antojo dispusiera de mí;
ella me dio las llaves de la ciudad prohibida,
yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di.
Este desfachatado tanguero español hace lo que le da la gana con las palabras: las cachondea, les saca la lengua, se las fuma, las despeina, les tuerce el brazo, se las empina como cerveza, les mete mano en el corazón, las usa como pañuelos y luego las regentea para que canten. Acceder a este universo “estravagario” requiere de una disposición absoluta —y lo digo textualmente—; en principio, debes desabrocharte los botones y aflojar la cremallera del ego para así permitir que los versos se conviertan en ejercicio muscular, respiración y tacto. De pronto, sin darte cuenta, te conviertes en música y letra, en la canción de ese fulano llamado Sabina, “ese que canta”.
En el imaginario de este entrañable trovarock, toda libertad tiene su dosis exquisita de perdición y la impostura es consistentemente una forma de belleza. “La mentira es un arte mayor que incluye el verso, y Sabina lo practica como nadie, porque como nadie acierta cuando exagera”, afirma Ángel Antonio Herrera.
Sus detractores señalan que algunos de sus textos son sólo cumplidores, simplones. Pero el progresivo perfeccionamiento de su oficio está ahí de manifiesto, más allá de toda duda o juicio periodístico. Con casi treinta álbumes y más de una decena de libros, Sabina no se cuida al escribir y por eso escribe bien, como alguien dijo. Les recomiendo escucharlo mientras se lee; entre sus libros, Ciento volando de catorce, recopilación de sonetos: muy escritos versos que “calientan el corazón”, desde la irreverencia y nos invitan a improvisar la vida.
“Al lugar donde has sido feliz no deberías de volver”, declara Sabina, y los empedernidos sabinianos, emborrachados con sus desmesuras, regresamos a él. +




