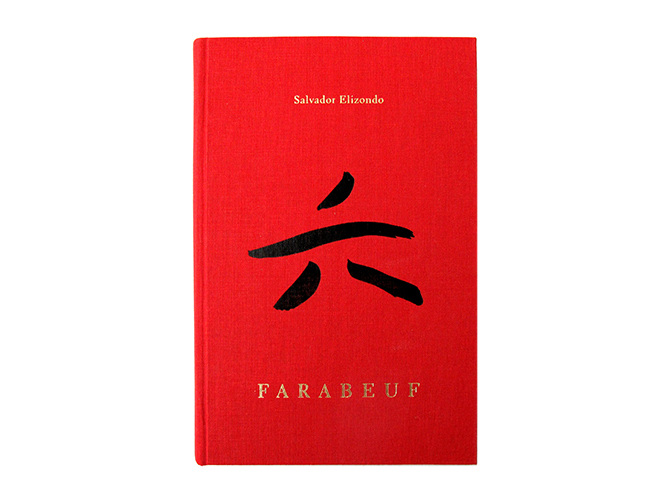Farabeuf, el amor es una cuchilla con filo
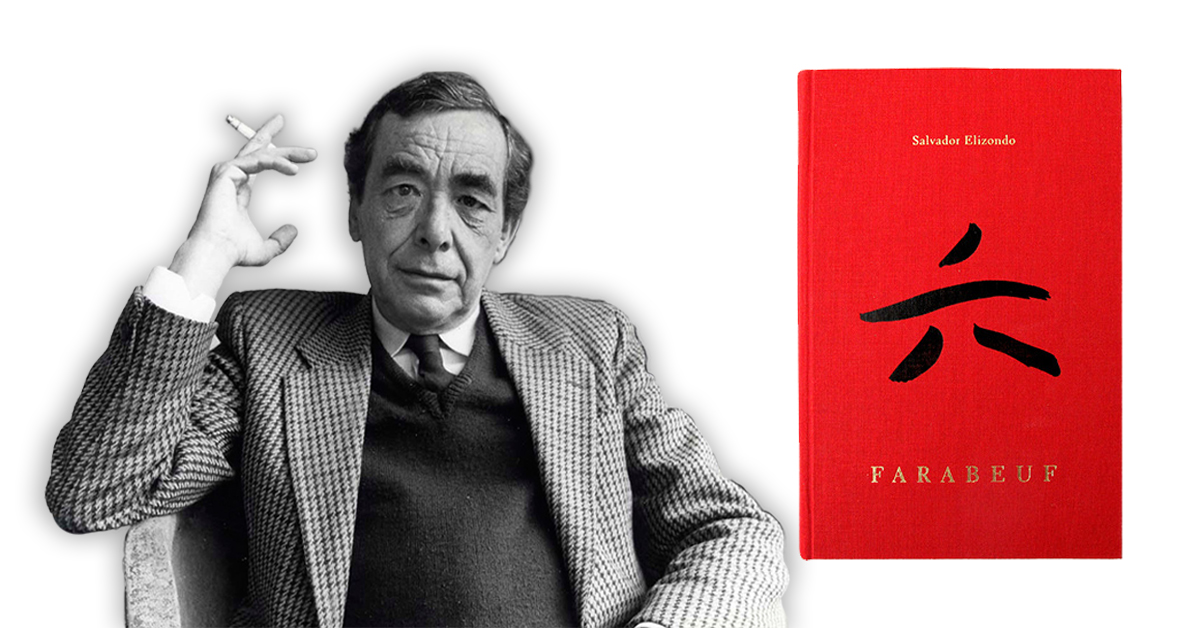
15 de febrero de 2021
Jesús Pérez Gaona
«Tan incompetente en la vida como en la muerte, me odio, y en este odio sueño con otra vida, con otra muerte. Y por haber querido ser un sabio como nunca hubo otro, sólo soy un loco entre los locos». Emil Cioran es quien escribe esto en Breviario de podredumbre (1949), del que Salvador Elizondo recogió una parte como epígrafe de Farabeuf (1965), su obra mítica: «La obsesión de estar en otra parte es la imposibilidad del instante, y esta imposibilidad es la nostalgia misma».
«Los espejos duplican la quietud de la quietud», dice un personaje sin nombre. «¿Pretendes acaso hacer caber un instante dentro de otro?», pregunta otro. Cuando escuché hablar de Farabeuf fue en favor de su autor, quien en ese momento era para mí una de las columnas sólidas e insufribles de la República de las Letras (masculinas), y nada más. Repelente a ello, supe que —junto a Pasto verde (1968) del buen Parménides, quien jamás fue galardonado con el Premio Villaurrutia— la «crónica de un instante» era uno de los ensayos narrativos más desafiantes de la literatura mexicana en el siglo pasado. No me decepcionó, y sí fue un desafío llegar al final. «Romper la mente en mil pedazos», asegura esta obra que es un largo monólogo interior sobre la sustancia de los sueños y el valor del olvido, y su relación con la mutilación y los desmembramientos, en el peor sentido.
«Soy, tal vez, el recuerdo remotísimo de mí misma en la memoria de otra que yo he imaginado ser», se lee en la obra. «Soy otra que alguien ha imaginado. […] Soy la materialización de algo que está a punto de desvanecerse; un recuerdo a punto de ser olvidado». «¿Recuerdas?», pregunta un joven Elizondo, a quien José Emilio Pacheco describe como «el Chato»: en esa época, un rico universitario recién desembarcado de Europa que poseía «objetos inalcanzables» como «un automóvil deportivo MG y una pluma fuente Montblanc». ¿Recuerdas?
La ouija y los hexagramas del I Ching apuntando contra los acontecimientos en la plaza de Pekín cuando torturaban a un magnicida en 1901 ¿o era 1905?, mientras en el número tres de la Rue de l’Odéon, en París, un médico llega a un anfiteatro donde lo espera una mujer, una enfermera. ¿Recuerdas? El libro hiperanalizado, reeditado, homenajeado en tesis, conferencias, reseñas de libros, programas de televisión, e incluso con lecturas del propio autor. ¿Recuerdas?
«Es preciso recordarlo todo, absolutamente todo, sin omitir absolutamente nada, pues todo puede tener una importancia capital, inclusive aquella mosca agónica que golpeaba insistentemente el cristal de una de las ventanas que daban hacia la calle sobre el jardincillo». Recordarlo todo no como oposición al olvido sino como la frustración ante la impotencia de retener el momento, lo inmediato, lo que se escurre como agua entre las manos. Y Farabeuf abunda en ello: «un punto de luz en tu mirada», «un garabato siniestro», «un nombre escrito sobre el agua», «esa carta encontrada por casualidad entre las páginas de un viejo libro de medicina», la cuenta al revés empezando por el 100 y que siempre se salta el 94, tal y como lo hace la historia oficial de México.
«Somos el pensamiento de un demente», comienza a enlistar el narrador de la historia. «Somos una errata que ha pasado inadvertida y que hace confuso un texto por lo demás muy claro […]. Somos un signo incomprensible trazado sobre un vidrio empañado en una tarde de lluvia. Somos el recuerdo, casi perdido, de un hecho remoto. […] Somos la imagen fugaz e involuntaria que cruza la mente de los amantes cuando se encuentran, en el instante en que se gozan, en el momento en que mueren. Somos un pensamiento secreto». Secreto de una obra que le daría al autor el ingreso al sobrevalorado grupo que luego se congregaría en torno a la revista Plural (más tarde Vuelta).
Cuido mucho no decir novela, como es clasificada en cualquier librería o biblioteca, porque Elizondo insistió cada que tuvo oportunidad que Farabeuf era una narración, una construcción literaria que no contaba historia alguna sino que describía un momento hecho de momentos, en otras palabras que su obra no era una novela. Sin miedo a desautorizarlo, con una profundidad poética y una belleza filosófica, esta novela fue contemporánea de su tiempo, para vanidad de un autor que a través del Leng T’ché, la muerte de los mil y un cortes, dialogó con Rayuela, publicada sólo dos años antes. Y como recordó alguna vez Vicente Leñero, hizo enfurecer a Elizondo al subrayar la similitud de su novela con El año pasado en Marienbad (1961), película 3 francesa con un fuerte tufo a La invención de Morel (1940) de Bioy Casares. A qué otra cosa podría referirse sino a la lucidez y al extrañamiento de los personajes sobre su propia existencia ficticia, que cobran por ello «vida autónoma» al elucidar si sólo son un sueño, una mentira, «la imagen en un espejo», o parte de la nueva quimera de un escritor y sus relatos.
«¿Somos el recuerdo de alguien que nos está olvidando?», reprocha él, o ella (ya no estoy seguro). «Pensé entonces que yo estaba hecha con las memorias que ella había olvidado y que ella era la reencarnación de mis olvidos, recordados de pronto al ver aquella fotografía; que yo era la materialización de sus recuerdos o acaso un ser hecho de olvido que alguien estaba recordando».
Para mi sorpresa, además de lo anterior, adosado nada sutilmente desde la página uno a la final, descubrí un discurso peligrosamente misógino. En la relectura que hice sobre ese instante, el lugar de lo efímero, lo inmediato, «ese momento en que cabe, por así decirlo, el significado de toda tu vida», en torno a una fotografía y la evocación del encuentro con una mujer, hubo un hallazgo aterrador. No puede evitar traer al presente el rostro de una chica cuando leí por primera vez Farabeuf, hace más de una década, con quien jugué a hacer anagramas con el apellido francés y a la que creí pertinente dedicarle fragmentos apasionados. «No temas. Yo te amo. Por eso he venido. He comprendido a través de tus palabras toda la angustia de tu cuerpo que aspira ya, por el deseo, a una muerte tibia y apenas perceptible». Esto es un cuento de horror aterciopelado filmado por David Lynch. La dalia negra de James Ellroy y American Horror Story. La piel que habito (2011) de Almodóvar. Todos ellos, como en Farabeuf, revisitando Las lágrimas de Eros (1961) de Bataille. Quizá por ello la enfermera protagonista parece que habita en Silent Hill.
En concordancia con la misantropía cioranesca, explotando la sangre y el suplicio de Fu-zhu-li, Elizondo no se ocupó de endulzar la toxicidad machista del noviazgo y habló del amor romántico en su versión bondage (BDSM), quiero decir la relación de dominación en el capitalismo salvaje que hoy desaprueba el zeitgeist bienpensante difusor de la responsabilidad afectiva, no menos patriarcal que antes. «Aspiras a un éxtasis semejante y quisieras verte desnuda, atada a una estaca. Quisieras sentir el filo de esas cuchillas, la punta de esas afiladísimas astillas de bambú, penetrando lentamente tu carne. Quisieras sentir en tus muslos el deslizamiento tibio de esos riachuelos de sangre, ¿verdad?». ¡Gran parábola parapoética! ¿Foucault habrá leído alguna de las 4 traducciones al francés del libro de Elizondo? «Comprendí que el dolor, de tan intenso, se convierte de pronto en orgasmo», pues —así lo leemos— «hay un punto en el que el dolor y el placer se confunden».
Claro, estamos en los sesenta, en la mente de un mexicano burgués americanizado que creció en un colegio militar; las historias de Armando Jiménez o Carlos Fuentes no son más solidarias ni menos violentas con las mujeres. Sin embargo, en esta novela nada odia más ÉL (el narrador, el hombre que ve a la mujer en la playa recogiendo una estrella de mar muerta, el doctor Farabeuf) que una «cuchilla sin filo». «Es él, más que tu memoria, el que sufre esta prueba exquisita y cruenta». El amor romántico como una cuchilla con filo que una pareja se clava mil y una veces con la ayuda de un tercero, el único que no promete al resto fidelidad ni exclusividad. Un «refinamiento cruel», sentenció Elizondo. Refinamiento, tal vez, pese a alguna que otra «violenta salpicadura de pus» o a la emanación de ciertas «excrecencias mortuorias», como leemos en «la novela de las mil heridas», según bautizó a Farabeuf un diario español en su aniversario cincuenta.
Esta versión bondage del amor romántico opera en las mujeres transformándolas en la esposa de Lot, «una estatua de sal». Y al sexo como una operación clínica, un sitio aséptico. De ahí que el obturador de la cámara fotográfica del hombre dañe a la mujer como lo haría un bisturí: un segundo y el mundo material ha cambiado. Las interpretaciones son infinitas pero vacías. «Canónicamente un minuto nueve segundos de acuerdo con el precepto ab intromissio membri viri ad emissio seminis inter vaginam, un minuto ocho segundos para los movimientos propiciatorios y preparatorios; […] quo ad feminam, emissio seminis inter vaginam coitum est». ¿Recuerdas?
Aunque a esa posición foucaultiana de las relaciones personales, la obra contrapone magistralmente la visión que después postularía Philip K. Dick para no ser más prisionero de la clínica. Los replicantes de Blade Runner (1982) descubrieron a tiempo que las memorias, placenteras o ingratas, falsas o inigualables, dan sentido a nuestras vidas. Pero esas memorias están hechas de un océano de pérdidas, de descuidos, de rupturas. Estamos rotos, heridos, mutilados. Porque para recordar lo valioso hay que olvidar lo que no lo es. «¿Hay algo más tenaz que la memoria?», pregunta Elizondo, «el Geómetra» de esta historia. Lo hay. «En efecto, existe algo más tenaz que la memoria —pensó—: el olvido»