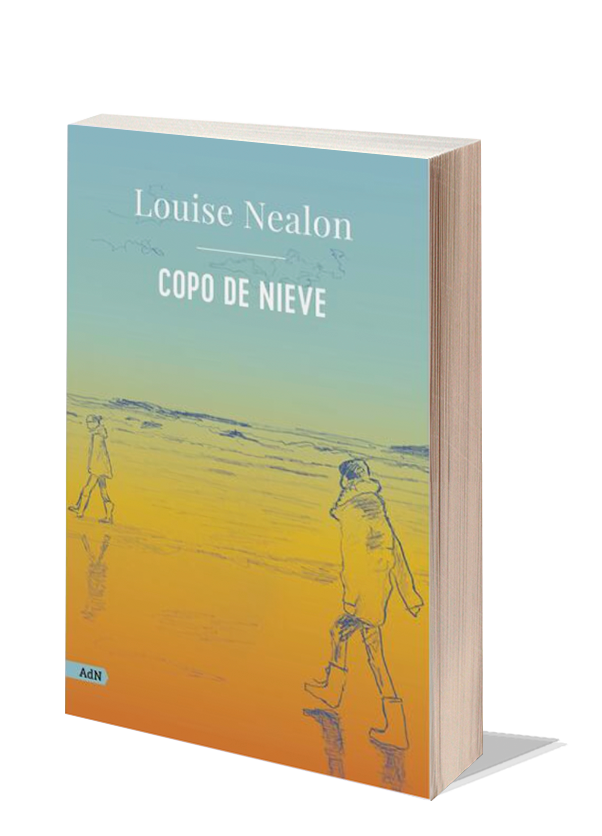Copo de nieve. Luise Nealon

Alianza de Novelas
La caravana
Mi tío Billy vive en una caravana en el terreno de detrás de mi casa. La primera vez que vi una caravana en la carretera pensé que alguien —otra niña— me lo había robado. Fue entonces cuando me enteré de que las caravanas estaban hechas para moverse. La caravana de Billy nunca fue a ninguna parte. Está colocada sobre una plataforma de bloques de hormigón, justo a mi lado, desde el día en que nací.
Yo acudía a visitar a Billy por la noche, cuando tenía demasiado miedo para dormir. Billy decía que solo me permitía salir de la casa si veía la luna desde mi ventana y si le llevaba deseos del jardín. La noche de mi octavo cumpleaños, la imagen de una luna grande y redonda me empujó a bajar las escaleras y a salir por la puerta trasera, con la hierba húmeda bajo los pies descalzos y las espinas del seto que, al engancharse, me tiraban de las mangas del pijama.
Sabía dónde se congregaban los deseos. Cerca de la caravana, al otro lado del seto, crecían formando un aquelarre. Los recogí de uno en uno, complacida por el suave chasquido del tallo, por la savia pegajosa que salía del extremo cortado, por el leve choque de una cabeza blanca contra otra. Los rodeé con la mano hueca, como si protegiera a una vela del viento, con cuidado de que no se desprendiera una sola brizna de deseo y se perdiera en la noche.
Mientras los recogía, hacía girar las sílabas en la mente: diente de león, diente de león, diente de león. Ese mismo día habíamos buscado el término en el gran diccionario que Billy guardaba debajo de la cama. Me había explicado que provenía del francés, dents de lion. Los dientes de león comenzaron a ser algo bonito; los pétalos de su falda eran puntiagudos y amarillos como un tutú.
—Ese es su vestido diurno, pero llega un momento en el que la flor necesita irse a dormir. Se marchita, parece cansada y macilenta y, justo cuando piensas que le ha llegado la hora —dijo mientras levantaba el puño—, se convierte en un reloj. —Abrió los dedos y se sacó de detrás de la espalda un diente de león que parecía algodón de azúcar blanco—. En una luna llena de esporas. En una sagrada comunión de deseos. —Me dejó soplar los deseos como si fueran velas de cumpleaños—. En una constelación de sueños.
Billy se asombró al ver el ramo de deseos que le regalé cuando abrió la puerta de la caravana. Había recogido todos los que pude para impresionarlo.
—Lo sabía —dijo—. Sabía que la luna saldría por tu cumpleaños.
Llenamos de agua un bote de mermelada vacío y soplamos encima las cabezas mullidas de los dientes de león, cuyas plumas se quedaron flotando sobre la superficie como pequeños nadadores bocarriba. Cerré la tapa y agité los deseos para alentarlos, para verlos bailar. Dejamos el bote sobre una pila húmeda de periódicos que se podía ver desde la ventana de plástico de la caravana.
Billy calentó un cazo de leche en el quemador del hornillo de gas. La cocina era como un juguete que me habría gustado recibir por Navidad. Siempre me sorprendía que funcionara. Me dejó remover la leche hasta que comenzó a burbujear y a formar una capita blanca que retiré con el reverso de una cuchara. Él añadió el chocolate en polvo y yo seguí dándole vueltas, una y otra vez, hasta que empezó a dolerme el brazo. Vertimos el líquido marrón y humeante en un termo y nos lo llevamos al tejado para observar las estrellas.
Las semillas de los dientes de león tardaron días en hundirse por completo en el bote. Se mantuvieron aferradas a la superficie, colgadas de su techo de agua, hasta que, o bien se rindieron, o bien se aburrieron. Cuando el mundo ya las daba por acabadas, echaron unos brotecitos verdes, como sirenas vegetales a las que les hubiera crecido una cola bajo el agua. Billy me llamó para que me acercara a contemplar las pequeñas y obstinadas semillas, los deseos que se negaban a morir.
*
Hoy es mi decimoctavo cumpleaños. Estoy algo nerviosa mientras llamo a la puerta de Billy. En realidad ya nunca lo visito por la noche. Noto el frío de la caravana contra los nudillos. La puerta es como la de una nevera, con un borde de goma en los laterales. Clavo las uñas en la parte blanda y tiro de un trocito que se desprende formando una tira fina como la grasa de una loncha de jamón. Se oye un ruido de papeles y unos pasos por el suelo. Billy abre la puerta y hace todo lo posible por no mostrarse sorprendido al verme.
—Vaya —dice mientras vuelve a su sillón.
—Bella Durmiente… —saludo. Esta mañana no se levantó a ordeñar y tuve que hacerlo yo.
—Sí, lo siento. —Y encima en mi cumpleaños —digo.
—Me cago en la leche. —Hace una mueca—. No entiendo cómo el apóstol Santiago no te dejó acostada en la leaba.
—Él qué iba a saber. A mamá se le olvidó advertirle.
—Qué desastre de familia. Bueno, ¿y cuántas van ya? ¿Dieciséis primaveras?
—No, dieciocho castañas.
Es una pequeña victoria verlo arrugar la cara con una mueca cómica. Espero a que se vuelva para llenar el hervidor y le digo:
—Hoy han llegado las admisiones de la universidad. Cierra el grifo y me mira.
—¿Era hoy?
—Sí. He entrado en el Trinity. Empiezo la semana que viene. Parece triste. Entonces me agarra por los hombros y suelta un suspiro.
—Coño, me alegro muchísimo.
—Gracias.
—Que le den por culo al té —dice sacudiendo la mano—. Que le den por culo al té, mejor saco el whisky.
Hurga en el aparador. Tras un traqueteo de platos, se cae una pila de cuencos. Billy trata de detener la avalancha con la rodilla. Me dan ganas de recoger el estropicio para tener algo que hacer, pero entonces él se levanta triunfante con una botella de Jameson.
—Feliz cumpleaños, Debs.
—Gracias.—Agarro la botella de whisky como si la hubiera ganado en un sorteo.
Nos quedamos de pie un tanto incómodos. La verdad es que no quiero que salga de mí. Se supone que soy adulta. No puedo seguir suplicando cuando quiero que algo suceda.
—Esta noche el cielo está despejado —dice por fin él.
—Y hace un frío de pelotas —digo.
—Hay una bolsa de agua caliente en el aparador, si quieres.
Billy alcanza la escotilla del techo y tira de la escalera plegable que lleva hasta el tejado. Pisotea los escalones con las botas y arrastra tras de sí el saco de dormir como un niño que se va a la cama.
Enciendo el hervidor. Los extraños objetos del interior de la caravana me escrutan. Una maqueta de madera de un aeroplano antiguo cuelga sobre su cama. Hay un hombrecillo sentado encima, como si estuviera en un columpio, con unos prismáticos en las manos. Lo bautizamos como Pierre porque tiene bigote.
La goma caliente de la bolsa de agua me caldea las manos. Subo los escalones de dos en dos hasta que el viento nocturno me salpica la cara. Es como estar en un barco. Nos metemos en los sacos de dormir y nos tumbamos sobre la chapa galvanizada que cubre el hogar de Billy. Bajo las manos, noto que el techo está frío y resbaladizo. Da la impresión de que nos hemos tumbado en un bloque de hielo. Miramos el cielo como si dependiera de nosotros que se mantuviera allí arriba.
La vista desde el tejado de la caravana es lo único que no se empequeñece a medida que me hago mayor. Oímos el roce de las pezuñas de las vacas sobre la hierba. Se acercan con parsimonia y olisquean el terreno con curiosidad. Inhalo el olor rancio y húmedo de la caravana que desprende el saco de dormir. Billy huele a cigarrillos y a gasoil. Las mangas del jersey le cuelgan por encima de las manoplas de lana. Un cerco de barba incipiente le rodea la boca hasta las mejillas y se une con el pelo por detrás de las orejas.
—Tienes que contarme un cuento —dice Billy.
—No tengo ganas de cuentos.
—Sí tienes ganas —replica—. Voy a elegir una estrella.
Finjo apatía y jugueteo con la cremallera del saco. Me coloco el pelo detrás de la oreja y espero a que él escoja una estrella.
—¿Ves la Estrella Polar?
—No, como si no fuera la estrella más brillante del cielo.
—En realidad no lo es. La más brillante es Sirio.
—Pues me dijiste que era la Estrella Polar.
—Bueno, pues me equivoqué.
—Menuda sorpresa.
—¿Entonces la ves? ¿Te la he enseñado alguna vez?
—Solo unas doscientas veces, Billy, pero me dijiste que era la estrella más brillante del cielo.
—Es la segunda más brillante.
—¿Se supone entonces que tengo que encontrar la segunda estrella más brillante? —Es la que está al lado de la W.
—Sí, ya sé, aquella que parece la más brillante…, pero no lo es.
—Solo quiero estar seguro de que hablamos de la misma estrella. Coño ya. ¿Ves las cinco estrellas que forman una W torcida ahí al lado?
Entorno los ojos para mirar el cielo e intento unir los puntos. Antes fingía que era capaz de ver todo lo que Billy veía. Odio el esfuerzo que supone intentar distinguir cosas y no conseguirlo. Hasta donde yo sé, es como leer braille, pero con luces que brillan a miles de millones de kilómetros de distancia. Hay demasiadas: una multitud que, al mirarme, resulta abrumadora.
Cuanto mayor soy, más empeño le pongo. Billy descompone las estrellas en dibujos e historias y hace que sea más fácil distinguirlas. La W es una de las más sencillas de ver.
—Sí, sé cuál es —digo—. La que parece una mecedora.
—Exacto —dice. Le miro el dedo índice, que señala hacia arriba para unir las estrellas con trazos suaves y rectos—. La silla de Casiopea.
—Me acuerdo de Casiopea.
—Estupendo… Háblame de ella.
—Ya sabes su historia, Billy.
—Pero nunca te he oído contarla.
—Suspiro para ganar tiempo. Los personajes comienzan a congregarse en mi cabeza—. Venga, empieza —insiste.
—Casiopea fue una reina en otra vida, la esposa de Cefeo —explico—. Él también está allí arriba. Casiopea era muy divertida. Y también era guapa, aunque a la gente le parecía rara. Llevaba el pelo suelto y siempre andaba por ahí descalza, algo que se consideraba escandaloso, porque se suponía que ella pertenecía a la realeza. Dio a luz a una niña llamada Andrómeda y la crio para que se amara y se respetara a sí misma, una idea radical en aquellos tiempos. La gente confundió ese espíritu libre con la arrogancia. Se corrió la voz de que la reina hippie iba descalza, de que se quería a sí misma y de que educaba a su hija para que hiciera lo mismo. A Poseidón todo eso le pareció fatal. Decidió recordarles a los humanos quién mandaba ahí y envió un monstruo marino para que destrozara el reino de su marido. A Casiopea le dijeron que el único modo de salvar el reino era sacrificar a su hija. Y eso hizo. Encadenó a Andrómeda a una roca al borde de un acantilado y la dejó allí para que muriera.
—Qué cabrona —dice Billy.
—Bueno, no tenía alternativa. Era eso o dejar que el monstruo los matara a todos.
—Los griegos estaban como una puta regadera. ¿Adivino lo que pasó con Andrómeda?
—Adivínalo.
—¿La rescató un príncipe azul?
—Por supuesto —digo.
Billy me pasa la botella de whisky. Me abrasa la garganta.
—Perseo mató al monstruo marino cuando volvía de acabar con Medusa y a Andrómeda la obligaron a casarse con él para quedar bien —digo.
—Típico. ¿Y qué pasó con Casiopea?
La señalo.
—Está allí, en su mecedora. Poseidón la ató para que diera vueltas alrededor del polo norte, bocabajo, atada a la silla, girando hasta el fin de los tiempos.
—Joder —dice Billy—. Media vida bocabajo. Eso tiene que cambiarte la perspectiva del mundo.
—Yo me marearía.
—A lo mejor al principio sí, pero acabarías acostumbrándote.
—Estoy bien así con la gravedad, gracias.
—¿Y si te tiro desde este tejado? Empuja mi saco de dormir con tanta fuerza que me doy la vuelta y empiezo a chillar.
—¡Billy, gilipollas! ¡No tiene gracia!
—¿No eres partidaria de los tirones de orejas en los cumpleaños?
—Para ya —digo, aunque estoy contenta y a gusto. Pienso en la historia que acabo de contar y le doy otro trago a la botella. El primer sorbo de whisky ya me ha mandado a dar vueltas por el cielo.