
13 MINUTOS POR JAIME ORTEGA
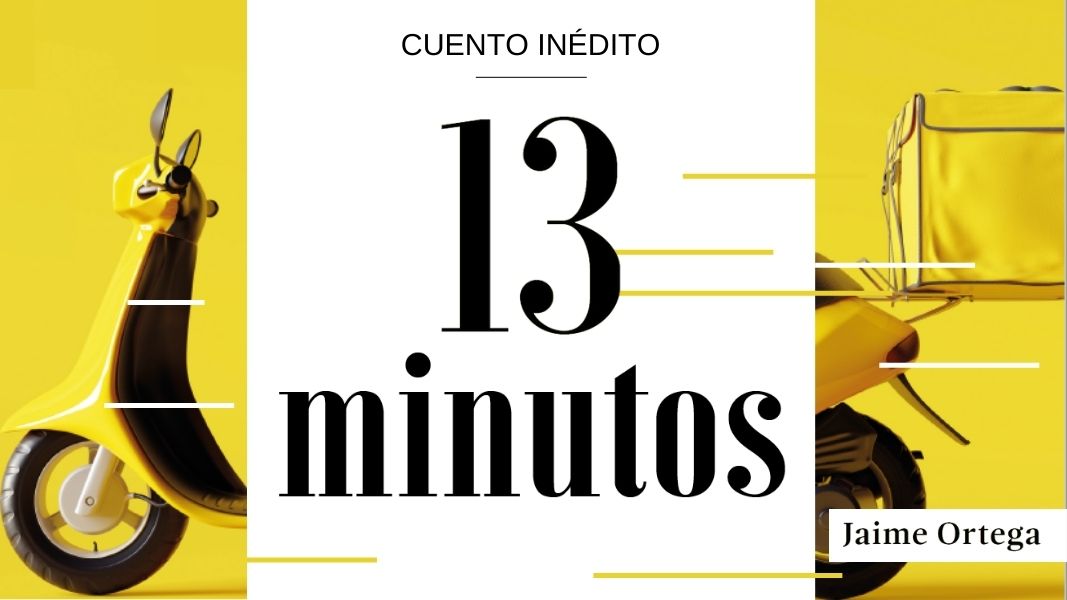
A la intemperie no hay para dónde hacerse cuando el calor conspira con la humedad. Por eso, la sombra del mezquite es tu refugio mientras esperar entre espasmos de somnolencia. Te meces hacia enfrente y de regreso, tomándote los codos, quien te viera pensaría que tienes frío. Si al menos hubiera un poco de viento, pero las hojas de los árboles están tiesas. Ya te quitaste las mangas camufladas que utilizas para cubrirte del sol y no ayudó mucho. Tu ropa se disfrazó de toalla para absorber la transpiración, pero las manchas de sudor revelan la verdadera identidad de tu playera y los pantalones de mezclilla.
El timbre de tu teléfono te despabila: un burro percherón y una horchata, la orden; El Sazón de la Abuela, el lugar. Justo frente al parque donde esperas. Te acercas a la carreta y avisas de tu llegada. Observas atento la preparación y tragas el exceso de saliva en tu boca. Después de un rato, tienes el pedido en tus manos. “¡Ah, no mames! —reaccionas al ver el tiempo de entrega estimado: 13 minutos— Ni que anduviera a pie”, te retas a ti mismo.
Entre frutas, verduras y legumbres, el interior de su refrigerador luce más colorido y con mayor vida que su jardín, donde ya se asoma el fracaso del tercer intento de petunias y suculentas y sólo yergue triunfal el pequeño cactus en la macetita decorada con un te amo. La pulcritud de la casa contrasta con los platos de la cena de anoche en el lavatrastes, la taza del café mañanero en la mesita de la sala y los zapatos a la entrada. No tiene ganas de ensalada, ni de prepararla, ni de probarla, por eso pidió un burro envuelto en tocino. ¿13 minutos?, lee con escepticismo. Aunque eligió una carreta cercana, le parece una estimación muy ambiciosa de la aplicación, pero a la vez le gana la ansiedad. Se coloca sus audífonos, abre Spotify en el celular y pone Shine on You Crazy Diamond. A ver si es cierto, 13 minutos y 31 segundos dura su canción favorita de Pink Floyd. Se acomoda en el sillón, medio sentada, medio acostada, justo donde el aire le hace mimos, y cierra los ojos. El repartidor tendrá medio minuto extra de gracia para llegar a su puerta.
Subirte a la moto es un alivio. Pagas el precio de aprisionar tu cabeza con el casco húmedo a cambio del aire que se mete entre tus ropas. También por eso aceleras y evitas los altos, serpenteas entre los autos, te subes a las banquetas, utilizas los carriles para bicicletas. El tiempo no es el problema; estar en movimiento te calma, a mayor velocidad, mayor recompensa. Y si cancelaran el pedido —la idea te da vueltas en la cabeza—, podrías comértelo. Pero cometiste un error: pensaste en ello, porque las cosas que crees que van a pasar nunca suceden, ese tipo de cosas pasan cuando menos lo imaginas. Ya te chingaste.
El primer cambio de ritmo le hace entreabrir un ojo y ve que han pasado cuatro minutos y cinco segundos de la canción. Recorre con la mirada la sala y, ahora que no hay juguetes regados, libros mal puestos ni el cenicero lleno de colillas, le parece muy grande para una sola persona. Vuelve a cerrar los ojos y se pierde en las memorias: el viaje por toda la carretera costera, cuando se descompuso el carro y tuvieron que dormir ahí; el día que fueron al restaurante a desayunar y salieron “ahogados” hasta que los corrieron a medianoche; la vez que vendieron el vuelo de regreso a cambio de una noche de hotel y 200 dólares para cada uno; el día que lo conocieron después de una labor de parto de 36 horas… la primera Navidad… Se obliga a detenerse, a no seguir la cronología, a volver hacia atrás.

Te vale madre que te llamen la atención por no seguir la ruta del gps, cómo chingados vas a hacerle caso a un aparato si tú sabes cortar camino, conoces la ciudad mejor que nadie y cada viaje, cada cálculo que te hacen del tiempo, es un reto. Siempre traes prisa: cuando conduces, cuando comes, cuando cagas, cuando coges, cuando duermes, si es que puedes, porque cuando estuviste encerrado el tiempo se detuvo adentro, pero afuera siguió su marcha; te dejó atrás y ni siquiera volteó a ver dónde andabas; por eso al salir estás desesperado por recuperarlo. Y, por más que te esfuerces, sabes que ya nunca volverá a ser lo mismo.
Cuando el sonido de la guitarra se esconde, la intensidad de la melodía desciende. Van seis minutos y medio; lo sabe porque esa parte le encanta. La ironía llega sola a su mente. “Ya me puedo morir tranquila”, fue lo que le dijo, emocionada, cuando Roger Waters terminó de cantarla en el Zócalo. Aún lamenta haberse perdido medio concierto por no medirse, fumó demasiado y sólo recuerda la primera hora. Le pasó otras veces, pero nunca le pesó tanto. La banda, el lugar, el viaje tan largo. Han pasado cinco años, pero de repente siente que en realidad han sido cinco vidas. Su estómago le recuerda que tiene hambre.
Te detienes frente a la casa número 7, revisas el aparato y sonríes al ver que sólo van ocho minutos. Volviste a ganar y esta vez nadie te lo discutirá. El protocolo dice que tienes que esperar a que salga, pero tú vas y tocas la puerta. No recibes respuesta y observas por la ventana. Te acercas para pegar tu frente al vidrio y alcanzas a distinguirla: un pie y la coronilla de su cabeza con algo que parece una diadema te dan la pista de que está sentada en un sillón. Vuelves a tocar y no se inmuta. De pronto valoras la posibilidad de que se haya quedado dormida. Si eres paciente, aún puedes comértelo, pero a la chingada: tú no eres de los que esperan. Estiras el brazo hasta tomar la manija, giras y no hay nada que lo impida.
El aire helado viene acompañado de un golpe de adrenalina. El primer paso es el más complicado, pero no tanto como para hacerte dudar. Ya que pusiste un pie adentro, no hay marcha atrás. Caminas acariciando el piso hasta quedar detrás de ella y observas sus manos tocando un piano imaginario. “¡Verga!”, maldices dentro de ti. Su voz te estremece, te sorprende, se te cayó el paquete de comida. No te mueves, eres una roca.
“Remember when you were young…?”, canta, pero inmediatamente se detiene y por alguna razón no puede seguir. Ni siquiera tiene la intención de abrir los ojos. Van alrededor de nueve minutos, y se supone que faltan cuatro para que llegue el repartidor. Le enorgullece la calma en sí misma y se lo atribuye a la indiferencia que le tiene a la muerte desde aquel día. Se saltó la negación y la corriente la arrastró directo a la ira, hasta encontrar un remanso de resignación en el que navega sin importar a dónde la lleve el viento. Una lágrima se le escapa, no puede ser otra cosa que el requinto de David Gilmour, ¿o sí?
Después de un momento, recobras tu osadía y caminas hacia atrás, lento, sin perderle de vista, hasta que topas con la cocina. Das media vuelta e inspeccionas el lugar: algo te molesta, sientes que te echaron cal en la garganta. Te llama la atención el cuchillo en el lavatrastes, de reojo parece impregnado de sangre… los recuerdos, los lamentos, pero ya que lo ves bien la salsa que se ha secado tiene una apariencia distinta. Volteas a verla, sigue ahí mismo, estática. Abres la llave y llenas el vaso para tomar agua y sentir alivio. Agarras la esponja, la impregnas de jabón y comienzas a tallar; batallas con el plato: tiene la comida bien pegada, si la hubiera dejado remojando —piensas—, sería más fácil. Te desesperas. No es tu culpa que no se pueda limpiar. Tampoco fue tu culpa esa vez que llegaste tarde a tu casa y te topaste con la cinta amarilla; si hubieras cumplido con la hora, todo habría sido distinto, pero ya no te culpes, no podías saberlo.
Uno de sus pies sale de su letargo, contagiado por el ritmo del saxofón, que se roba el protagonismo de la melodía. Frota sus manos sobre la superficie suave del sillón, la zurda explora la unión entre los dos cojines y palpa algo que le resulta familiar. Se permite abrir los ojos y sin mover la cabeza dirige la mirada a su mano, que sostiene un muñequito. Es cierto que desde ese día no tiene miedo a morir, pero ¿por qué no puede controlar el temblor en sus piernas? Quizá también sea capaz de perderle el miedo a vivir. El silencio la sorprende; baja los audífonos al cuello y espera unos instantes para comprobar la ausencia de ruido; se levanta y da media vuelta.
Corres lo más rápido que puedes: no te importa la moto, tampoco el perro que te persigue ladrando. Mientras avanzas por la banqueta, una mujer abraza su bolsa, un hombre carga a su hijo, otros se bajan a la calle antes de que te topes con ellos. Te compadeces de todos, casi tanto como de ti mismo. Cualquiera pensaría que estás huyendo de alguien, tus manos están heladas y tu cabeza caliente. El sonido, la vibración, el vistazo obligado y la gran sorpresa al ver el monto extra de la propina en tu celular. Te detienes y suspiras, lo meditas un poco y decides ir a la misma carreta a comerte el burro para quitarte el antojo. Irás caminando. Más tarde volverás a su casa a recoger la moto.




