
Ulises y yo

8 de junio 2022
Por Jordi Soler
Leí Ulises por primera vez a los dieciséis años, en la edición de dos tomos de Bruguera, que tradujo José María Valverde. Aquella versión —como descubriría años más tarde— no es tan buena como la que hizo José Salas Subirat para la editorial Planeta. En todo caso, mi primera lectura de Ulises resultó arruinada por el escritor Salvador Elizondo, que al verme sentado en un café decodificando la prosa de Joyce me dijo: “Ese libro hay que leerlo en inglés, leerlo en español es perder el tiempo”. Yo entonces no leía en inglés, y el despiadado comentario me pareció una pedantería. Nunca se pierde el tiempo leyendo Ulises, en cualquier lengua.
Leí la obra en inglés cuando llegué a Dublín a ocupar mi oficina de agregado cultural en la Embajada de México. Aquella circunstancia me permitía vivir dentro del mapa de la novela; por otra parte, acababa de ser padre, y esto me orilló a reparar —cosa que no me había pasado en la primera lectura— en los sabios y conmovedores exabruptos sobre la paternidad que aparecen en el capítulo 9 y que se disparan por toda la obra, gravitando alrededor de esta línea malintencionada y cargada de escepticismo: “La paternidad quizá sea una ficción legal”.
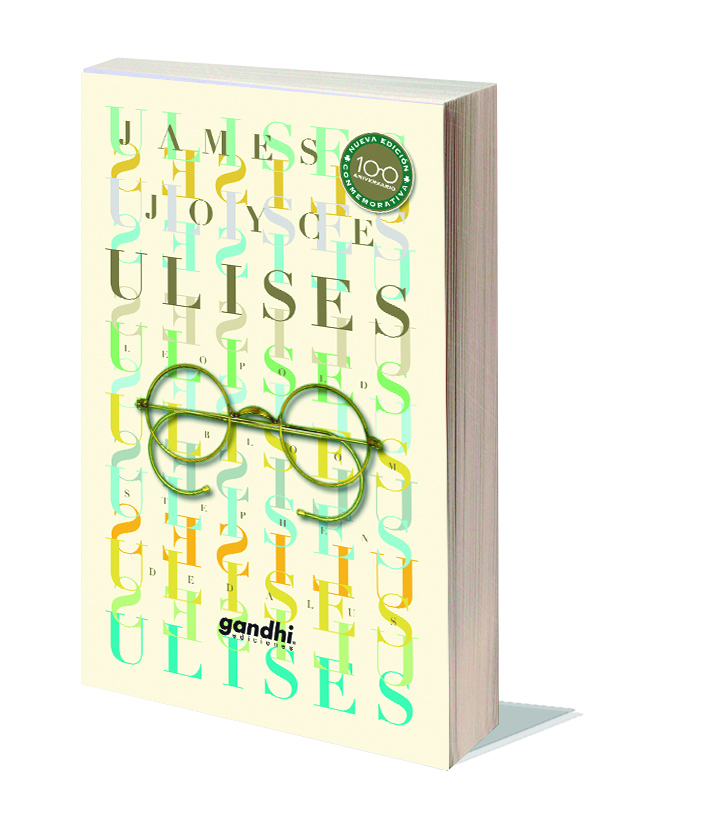
Lo primero que hice al llegar a la ciudad, en 2001, fue irme a plantar a la Martello Tower (primer capítulo de Ulises) y caminar por Sandymount Strand (segundo capítulo) mientras iba leyendo la obra en su lengua original. Quedé deslumbrado. Cuando empecé a leerla en inglés, percibí inmediatamente otra música, un swing florido y sonoro que me recordó la prosa potente y tropical de Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano que, por cierto, tradujo al español el libro Dubliners, también de Joyce. Entonces pensé que algo de razón tenía Elizondo, y que le hubiera quedado muy agradecido si, en lugar de soltar su pedantería, me hubiera explicado brevemente su punto de vista.
La experiencia de leer a Joyce en su ciudad me dejó tan entusiasmado que me mudé con mi familia a un piso alto del barrio de Dun Laoghaire, desde donde podía verse la Martello Tower.
En Dun Laoghaire está el puerto de donde zarparon Jonathan Swift y Gulliver hacia la isla de Lilliput. Se cuenta que, algunos días de borrasca, llegan hasta los muelles del puerto, arrastrados por la corriente, caballos y vacas del tamaño de un pulgar. Junto al puerto hay una bahía hermosísima, pequeña, casi oculta; su nombre gaélico, Rinn na Mara, es un misterio. La traducción oficial dice que se llama Sea Point (punta marina), pero rinn en gaélico quiere decir “parte elevada” o, la acepción que prefiero, “cuerpo celeste”. Dos o tres tardes por semana, mi hijo y yo recolectábamos nuestra cena en esta bahía. Más de una vez, en el momento de estar arrancando un mejillón de una piedra lamosa, con las botas metidas en el mar y el mundo contagiado por el último sol de la tarde, tuve la sensación de estar en otro planeta.
En la playa de Sandymount Strand, que frecuentaba el joven Stephen Dedalus, hay un juego de mareas magnífico. El mar se retira cientos de metros, quizá mil. Si se camina por el malecón a la hora de la marea baja, puede surgir una visión fugaz y desasosegante: la de media docena de barcos navegando sobre la arena.
Cuando el agua se ha apartado, hay que caminar por la arena húmeda, sorteando los charcos y bebiendo sorbos de vino, de acuerdo con la receta de Joyce: “El vino blanco es electricidad”. Hay que meter el cuerpo completo en esa extensión enorme de arena que el mar ha dejado descubierta, exactamente como Dedalus al principio de Ulises: pisando conchas y navajas; haciendo ¡crush, crash!, ¡crick, crick!, dejando su rastro en una huella o en una ostra fracturada. Una incursión ahí no es un paseo por la playa, sino una caminata por el fondo del mar, que ha quedado expuesto mientras la marea regresa. A cada paso pueden verse criaturas vivas —algas, percebes, cangrejos, peces— donde el mar no ha querido irse, en una hondonada donde quedó agua con todo y vida.
Las mareas son como los amaneceres: se puede prever el momento de su llegada, pero no su forma; siempre llegan con un desplante distinto. Por eso el joven Dedalus y Joyce, su escritor, caminaban por este fondo del mar Céltico, asombrados por el desplante de la nueva marea, descifrando la vida que había quedado descubierta, masticando la fórmula: “Para leer los signos de todas las cosas estoy aquí”.
***
—¿Qué representa Ulises para usted?— me preguntó un periodista.
—Es una novela que me ha dado horas apasionantes de lectura; la he leído varias veces y en varias lenguas: en inglés, que es lo suyo, y también en sus traducciones al español, al francés y al catalán. Debo decir que es una obra de la que aprendo algo nuevo cada vez; tiene una hondura imposible de calibrar; es literatura que hunde sus raíces en la mitología —la griega y la celta— y ahí lo único que nos queda es seguirla, asombrarnos.
—¿Qué es lo que más admira de Joyce? —indagó más tarde.
—Me conmueven mucho su inmenso talento, su genio, su locura y su valor para interpretarla, sobre todo en Finnegans Wake; pero también me apasionan sus obras más comedidas, como Dubliners, que termina con “The dead”, el cuento más hermoso del mundo. Y de Ulises me emociona su dimensión poética. Si el escritor hubiera ido un poquito más allá, la novela se le habría desmadejado y se habría convertido en poema.
***
James Joyce tenía severos problemas de visión. Además de las gruesas gafas que usaba, escribía con tinta de diversos colores para poder distinguir después lo que había redactado en su cuaderno; las hojas recibían la luz de un par de lámparas y, para aumentar el reflejo, Joyce usaba, siempre que escribía, una camisa blanca.
En una carta que escribió el 24 de junio de 1921, James Joyce cuenta a Harriet Shaw Weaver una serie de leyendas sobre su persona que circulaban en esa época, sobre todo en Dublín, la ciudad en la que nació y que pronto abandonó, convencido de que la mojigatería, el catolicismo hermético y el provincianismo rampante de sus familiares y vecinos acabarían hundiendo su proyecto literario, cuyo vector era, precisamente, el examen de esa sociedad. Harriet Shaw Weaver, célebre feminista y activista política inglesa, editaba la revista The Egoist, y también era la mecenas del escritor. En aquella revista, por cierto, se publicaron algunos capítulos de Ulises años antes de que la novela se editara.
El autor irlandés más emblemático vivía y escribía contra Irlanda desde Trieste, Zúrich y París. Escribir contra un país —ya se sabe— es inventarlo de otra forma y, en el caso de Ulises y de Dubliners, contagiarlo al grado de que cuando se camina por las calles de Dublín se confunde lo que vemos con lo que Joyce, a través de sus páginas, nos ha hecho ver.
“El rumor general en Dublín —relata Joyce a su amiga y mecenas— es que no puedo escribir más, que estoy acabado y que me estoy muriendo en Nueva York”. Un rumor absurdo, pues acababa de escribir Ulises, la novela que cambiaría el rumbo de la literatura, y estaba a punto de acometer Finnegans Wake, esa historia imposible, claustrofóbica y genial que hay que ir leyendo a trozos, a diferencia de la primera, que hay que leer sin parar a lo largo de un solo día.
***
James Joyce, además de revolucionar el arte de la novela, era un notable cantante. Su voz de tenor, durante muchos años, significó tanto para él como su voz narrativa. Antes de ser escritor, Joyce quería ser cantante de ópera. Ya se ha dicho que tenía muy mala vista: escuchaba más de lo que veía, tenía un oído absoluto que le permitía reproducir perfectamente cualquier pieza después de escucharla una sola vez. La contundente sonoridad de Ulises se debe al sofisticado oído musical de su autor.
John Joyce, su padre, era el mejor tenor de Irlanda, según el famoso cantante Barton Mcguckin. También Giorgio, el hijo del novelista, era cantante. El propio James ganó, en 1904, el premio más prestigioso que entonces podía obtener un tenor irlandés, pero fue descalificado por negarse a hacer una improvisación final. Gracias a aquel arrebato tenemos Ulises, porque su amigo John McCormack —galardonado un año antes con ese mismo premio— fue un cantante muy famoso y rico, estrella del Carnegie Hall, que hacía rabiar con su fama y su dinero a James Joyce. Éste subsistía precariamente dando clases de inglés mientras escribía su obra fabulosa.
En 1907 Giuseppe Sinico comenzó a prepararlo en Trieste para que se convirtiera, en dos años, en cantante profesional de ópera. Tiempo después, por consejo de Romeo Bartoli, Joyce estuvo a punto de mudarse a Milán para probar suerte en La Scala. En esa época, publicó un poemario cuyo título resulta significativo: Chamber Music. Faltaban todavía unos años para que se imprimiera Dubliners (1914), ese libro extraordinario que quince editores rechazaron, hasta que al final se publicó el día que estalló la Primera Guerra Mundial.
En 1918 Joyce cantó, en un teatro de Zúrich, la pieza “Amante tradito”. El éxito de aquella interpretación le abrió la posibilidad de hacer una temporada y de convertirse, por fin, en el tenor que quería ser. Para fortuna nuestra, rechazó la oferta: ya estaba escribiendo Ulises y veía, con toda claridad, cuál era su verdadera voz.+




