
Los frágiles hilos del poder. V. E. Schwab
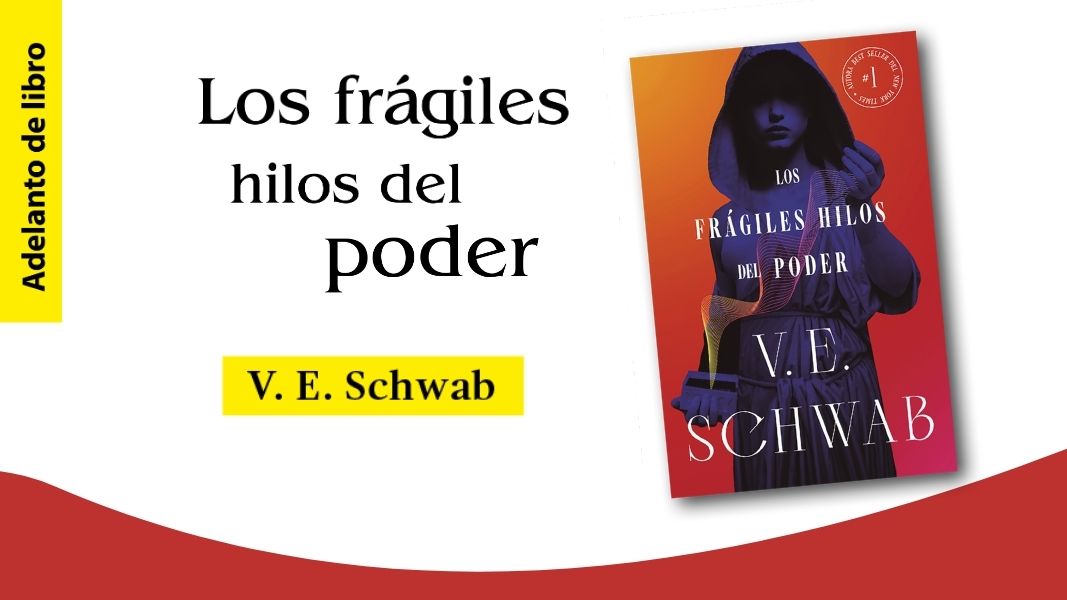
LONDRES BLANCO
HACE SIETE AÑOS
Ser pequeña era muy útil.
La gente solía hablar de crecer como si fuese un gran logro, pero los cuerpos pequeños podían deslizarse por los huecos más estrechos, esconderse en las esquinas más angostas, y entrar y salir de lugares donde otros no cabrían.
Como una chimenea.
Kosika se deslizó por los últimos metros de la chimenea y se dejó caer en el hogar, levantando una columna de hollín. Contuvo la respiración, en parte para no inhalar la ceniza y en parte para asegurarse de que no hubiera nadie en casa. Lark había dicho que el edificio estaba vacío, que nadie había salido o entrado en más de una semana, pero Kosika pensó que era mejor callar que lamentar, así que se quedó agazapada en la chimenea unos minutos más, esperando, escuchando, hasta que estuvo segura de que estaba sola.
Se sentó en el borde del hogar, se quitó las botas, ató los cordones y se las colgó del cuello. Bajó de un salto, con los pies descalzos besando el parqué, y se puso en marcha.
Era una casa bonita. Los tablones del suelo estaban rectos, las paredes lisas y, aunque habían bajado las persianas, había muchas ventanas por las que se colaban tenues haces de luz por las esquinas, iluminando lo suficiente para que pudiese ver. No le importaba robar en casas bonitas, sobre todo cuando la gente que las ocupaba se marchaba y las dejaba desatendidas.
Primero fue a la despensa. Siempre era su primera parada. La gente que solía vivir en casas así de bonitas no pensaba que cosas como la mermelada, el queso o la carne seca fuesen valiosas, porque nunca tenían que preocuparse de que llegase un momento en el que tuviesen hambre y se les hubiesen acabado.
Pero Kosika siempre tenía hambre.
Por desgracia, los estantes de la despensa estaban casi vacíos. Un saco de harina, una bolsa de sal, un único bote con compota que resultó ser de naranja amarga (odiaba la naranja amarga). Pero allí, al fondo, detrás de una lata llena de té, encontró una pequeña bolsita de papel encerado con terrones de azúcar. Había más de una docena de terrones, pequeños, marrones y reluciendo como diminutos cristales. Siempre le había perdido el dulce, y se le hizo la boca agua incluso antes de que su lengua probase su dulce sabor. Sabía que debería llevarse solo un par de ellos y dejar el resto en su sitio, pero rompió sus propias reglas y se metió la bolsa entera en el bolsillo, saboreando el terrón mientras iba en busca de algún otro tesoro.
El truco era no llevarse demasiado. La gente que tenía suficiente no solía percatarse cuando le desaparecían un par de cosas. Se limitaban a pensar que probablemente las hubiesen dejado en otra parte y se hubiesen olvidado de dónde.
Quizá, se dijo, la persona que vivía allí estuviera muerta. O puede que simplemente se hubiesen ido de viaje. Puede que fuesen ricos, lo suficientemente ricos como para tener una segunda casa en el campo, o un barco muy grande.
Intentó imaginarse cada una de las opciones mientras recorría las habitaciones a oscuras, abriendo armarios y cajones, buscando el brillo característico de las monedas, del metal o de la magia.
Percibió un movimiento por el rabillo del ojo y Kosika pegó un saltito, cayendo de cuclillas antes de darse cuenta de que solo era un espejo. Un espejo plateado enorme sobre una mesa. Demasiado grande como para robarlo, pero aun así se acercó hasta él, y tuvo que ponerse de puntillas para poder ver su rostro reflejado. Kosika nunca había sabido su edad. Probablemente tendría unos seis o siete años. Más cerca de los siete, supuso, porque los días ya habían empezado a acortarse y sabía que había nacido justo cuando el verano daba paso al otoño. Su madre decía que por eso parecía estar atrapada entre dos aguas, ni aquí ni allí. Su cabello, que no era ni rubio ni castaño. Sus ojos, que no eran verdes, grises ni azules.
(Kosika no entendía por qué importaba el aspecto que tuviese. No era una moneda. No se podía pagar con el aspecto).
Bajó la mirada. Debajo del espejo, la mesa tenía un cajón. No había pomo ni tirador, pero sabía que era un cajón por la forma en la que se separaba de la mesa, como si fuese un objeto en el interior de otro, y cuando empujó la madera, cedió, liberando un cierre oculto. El cajón se abrió, dejando al descubierto una bandeja poco profunda y dos amuletos, hechos de cristal o de piedra clara, uno atado con cuero y el otro con finas hebras de cobre.
Amplificadores.
No sabía leer los símbolos grabados en los bordes, pero sabía que eran eso. Talismanes diseñados para atrapar el poder y vincularlo al portador.
La mayoría de la gente no podía permitirse los receptores mágicos, se limitaban a grabarse los hechizos directamente en la piel. Pero las marcas se terminaban desvaneciendo, la piel se arrugaba y los hechizos se marchitaban con el tiempo, como la fruta podrida, mientras que una joya se podía retirar, intercambiar y volver a llenar de magia.
Kosika alzó uno de los amuletos y se preguntó si los amplificadores valdrían menos, o incluso más, ahora que el mundo empezaba a despertarse. Es lo que la gente había denominado «el cambio». Como si la magia solo hubiese estado dormida todos estos años y el último rey, Holland, hubiese conseguido despertarla de alguna manera.
Todavía no lo había visto con sus propios ojos, pero sí a los anteriores, los gemelos pálidos que cabalgaban por las calles con la boca llena de sangre ajena. Solo sintió una punzada de alivio al enterarse de que habían muerto y, si era sincera, al principio tampoco le había importado demasiado el nuevo rey. Pero resultó que Holland era diferente. Justo después de ascender al trono, el río empezó a descongelarse, la niebla comenzó a disiparse y la ciudad se volvió un poco más luminosa, más cálida. Y de repente, la magia fluyó de nuevo. No mucha, claro, pero estaba ahí, y la gente no tenía que vincularla a su cuerpo con cicatrices o hechizos.
Su mejor amigo, Lark, se despertó una mañana con un cosquilleo en las palmas de las manos, como ocurre a veces cuando la piel se entumece y tienes que frotarla para recuperar la sensibilidad. Unos días más tarde, tenía fiebre, el rostro le brillaba por el sudor, y Kosika se asustó al verlo tan enfermo. Intentó tragarse sus miedos, pero eso solo hizo que le doliese el estómago, y pasó la noche en vela, convencida de que su amigo moriría y de que se quedaría aún más sola. Pero entonces, al día siguiente, ahí estaba él, con buen aspecto. Corrió hacia donde estaba, la arrastró hasta un callejón y extendió las manos hacia ella, juntándolas como si tuviese un secreto en su interior. Y cuando las abrió, Kosika ahogó un grito.
Allí, flotando sobre sus palmas, había una pequeña llama azul.
Y Lark no fue el único. Durante los últimos meses, la magia había florecido como las malas hierbas. Pero nunca llegó a surgir en el corazón de los adultos, al menos, no para aquellos que más la deseaban. Puede que hubiesen pasado demasiado tiempo intentando obligar a la magia a hacer aquello que ellos querían, y estuviese enfadada por ello.
A Kosika no le importaba que se olvidase de los adultos, siempre y cuando terminase encontrándola a ella.
Aún no la había encontrado.
Se convenció de que no pasaba nada. Tan solo habían transcurrido unos pocos meses desde que el nuevo rey había subido al trono y había traído la magia de vuelta consigo. Pero cada día revisaba su cuerpo, tratando de advertir algún indicio de cambio, estudiaba sus manos esperando que surgiese una chispa entre sus dedos.
En ese instante, Kosika se metió los amplificadores en el bolsillo junto con los terrones de azúcar, cerró el cajón secreto y se dirigió a la puerta principal. Estaba a punto de alcanzar la cerradura cuando la luz iluminó el parqué a sus pies y le hizo detenerse. Estaba hechizada. No sabía leer las marcas, pero Lark le había enseñado lo suficiente como para que supiese lo que tenía que buscar. Miró con desdén hacia la chimenea, era mucho más complicado escalarla que descender por ella. Pero eso fue exactamente lo que hizo: trepar por la chimenea, calzarse las botas y subir arrastrándose por ella. Para cuando Kosika llegó al tejado, estaba sin aliento y llena de hollín, y se metió otro terrón de azúcar en la boca como premio.
Se arrastró hasta el borde del tejado y miró hacia abajo, divisando la cabeza rubio platino de Lark a sus pies, con la mano extendida mientras actuaba como si estuviese vendiendo amuletos a cualquiera que pasara, aunque dichos amuletos fuesen solo piedras pintadas con hechizos falsos y realmente estuviese allí de pie para asegurarse de que nadie volviera a casa mientras ella estaba dentro.
Kosika silbó y él alzó la mirada, ladeando la cabeza como si no terminase de comprender qué hacía ella en el tejado. Ella hizo una «X» con los brazos, la señal para decirle que había un hechizo que no podía traspasar, él señaló la esquina con un movimiento de la cabeza, y a ella le encantaba que pudiesen comunicarse sin mediar palabra.
Fue al otro extremo del tejado, bajó por el canalón y se dejó caer los últimos metros hasta aterrizar en cuclillas sobre los adoquines. Se enderezó y observó a su alrededor, pero Lark no estaba allí. Kosika frunció el ceño y echó a andar por el callejón.
Un par de manos salieron disparadas de la nada y la agarraron, arrastrándola hasta un hueco entre las casas. Ella se removió y estuvo a punto de morder una de las manos cuando estas la apartaron de un empujón.
—Por los reyes, Kosika —dijo Lark, sacudiendo la mano—. ¿Eres una chica o una bestia?
—Soy lo que necesite ser —respondió, mordaz. Pero él estaba sonriendo. Lark tenía una sonrisa maravillosa, el tipo de sonrisas que se adueñaban de todo su rostro y que te hacían querer sonreír a ti también. Tenía once años, era desgarbado como todos los chicos al crecer y, aunque su cabello era tan pálido como el Sijlt antes de que se descongelase, sus ojos eran cálidos y oscuros, del color de la tierra mojada.
Extendió el brazo hacia ella y le quitó el hollín de la ropa.
—¿Has encontrado algo bueno?
Kosika sacó los amplificadores. Él les dio vueltas en las manos, y ella sabía que él sí que podía leer los hechizos, por eso supo que eran un buen descubrimiento por la forma en la que los estudiaba, asintiendo para sí.
No le habló a Lark de los terrones de azúcar, y se sintió un poco mal por ello, pero se convenció de que a él no le gustaba demasiado el dulce, al menos no tanto como a ella, y de que eran su premio por tanto trabajo duro, el tipo en el que te podían pescar fácilmente. Y si algo había aprendido de su madre era que tenías que mirar por ti mismo.
Su madre, que siempre la había tratado como si fuese una carga, una ladronzuela ocupando su casa, comiéndose su comida, durmiendo en su cama y robando su calor. Y durante mucho tiempo Kosika habría dado lo que fuera por que alguien se fijase en ella, la quisiese. Pero entonces los niños empezaron a despertarse con fuego entre sus dedos, o viento a sus pies, o agua acercándose como si se viese atraída hacia sus cuerpos, y la madre de Kosika comenzó a fijarse en ella, a estudiarla, con la mirada hambrienta. Estos últimos días, hacía todo lo que estaba en su mano por estar lejos de ella.
Lark se metió los amuletos en el bolsillo, pero sabía que le daría la mitad de lo que sacase por ellos, siempre lo hacía. Eran un equipo. Él le alborotó el pelo y ella fingió que le molestaba el gesto, el peso de su mano sobre su cabeza. No tenía un hermano mayor, pero él actuaba como tal. Después le apartó con un suave empujón y Lark se marchó adonde quiera que fuese cuando se separaban y Kosika regresó a casa.
Ralentizó el paso cuando la vislumbró.
Era pequeña y estrecha, como un libro en una estantería, apretujada entre otras dos casas en una calle en la que apenas entraba una carreta, mucho menos un carruaje. Pero había un carruaje aparcado en la entrada, y un hombre bajito de pie frente a la puerta. El extraño no estaba llamando, sino que simplemente estaba ahí de pie, fumando de una pipa, con el humo blanquecino elevándose alrededor de su cabeza. Su piel estaba llena de tatuajes, como los que solían usar los adultos para vincularse a la magia. Tenía incluso más que su madre. Las marcas le subían por los brazos, desapareciendo en el interior de su camisa y reapareciendo en su cuello. Se preguntó si eso significaría que aquel hombre era fuerte o débil.
Y como si este pudiese escuchar sus pensamientos, volvió la cabeza hacia ella, y Kosika se alejó corriendo para ocultarse en las sombras de un callejón cercano.





