
Yo es otro
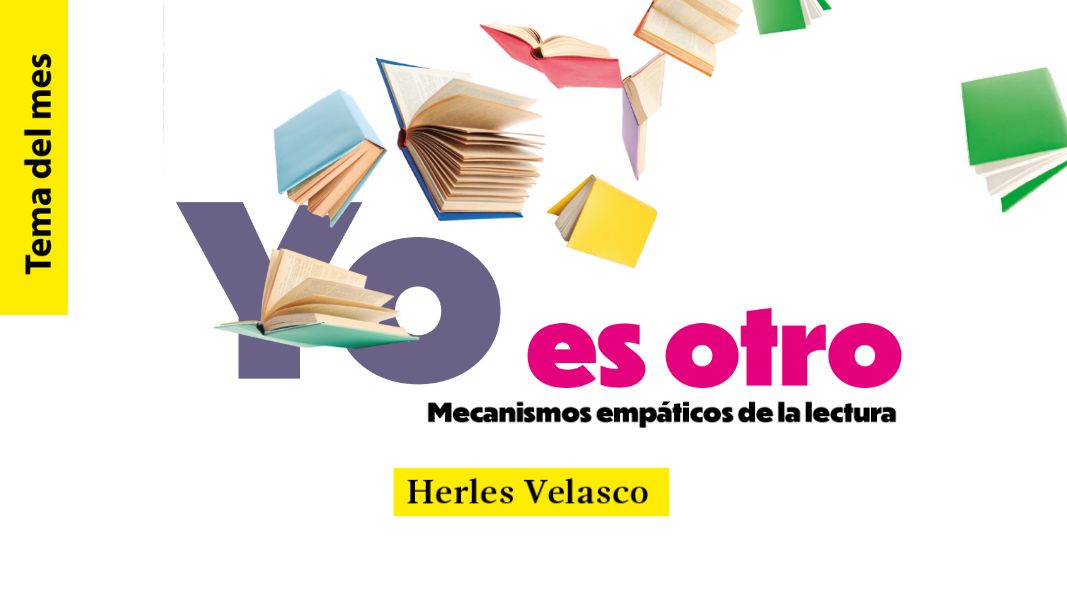
Parece que en estos tiempos de exacerbada corrección política, la mínima tolerancia o la frágil contención del odio se disfrazan fácilmente de empatía; en estos tiempos, cuando, además, nuestra característica cotidiana consiste en el aislamiento tecnológico ―que va más allá de cierta sana introversión para rayar muchas veces en lo cuasi patológico―; el destierro interno entre individuos se vuelve tremendo, y detenerse a reparar un momento en ello, levantar los ojos para mirar el mundo, puede darnos de vuelta una bofetada de realidad que no estamos lo suficientemente dispuestos a experimentar: el dolor, la tragedia o la injusticia, vistos desde la empatía, requieren hacer propia la vivencia. Y ¿quién quiere residir, aunque sea por un momento, es esos estadios? Esa ignorancia autoinfligida de mirar hacia otro lado representa otra manera de disfrazar la indiferencia: es su normalización. Cada vez estamos más lejos de aquello que dijo Terencio hace más de dos mil años: “Nada humano me es ajeno”; son los tiempos de la otredad y el individualismo al límite. En estos días de indolencia, la compasión o la empatía se convierten en formas de rebelión.
No es mi intención caer en ―por decir lo menos― la ingenuidad (si no es que en lo chovinista) con declaraciones gastadas, como que la literatura “salva”. Algunas sociedades con niveles de lo que llamamos “cultura” por encima de la media global han sido cómplices de las más grandes atrocidades del siglo pasado. Y éste, que lleva ya un cuarto de camino recorrido, no pinta mejor. No se trata de buscar en las novelas, poemas o ensayos palabras que nos rescaten de este egoísmo sistemático ―o a mí, además, de este pesimismo― de manera más o menos mágica; ya que la literatura, que no es panfleto, tampoco tiene tales pretensiones; en cuanto a la que afirma contundentemente que sí tiene tal capacidad, bien valdría dudar un poco de su efectividad. Se trata, eso sí, de mostrarnos que la literatura, en su potencial, nos llevará a hacernos las preguntas adecuadas para motivarnos a experimentar la lectura más completa, una que requiere tiempo y disposición de espíritu para no quedarse, digamos, en la teoría y la vivencia momentáneas. En este sentido, la compasión ―que suele confundirse equivocadamente con lástima― es la que nos llevaría a ese deseo, nacido desde la empatía, de aliviar activamente una situación calamitosa.
Si pudiéramos reducir a un puñado de palabras el concepto de arte, de literatura en este caso, es probable que lleguemos al consenso de que en algún lugar de esa brevísima descripción debe estar incluida la palabra empatía. Resulta innegable que en el grueso ―porque siempre hay sus muchas excepciones― de la producción literaria a lo largo de los siglos, la idea de llevar al lector a experimentar, a través de una visión ajena, nuevas formas de comprender e interactuar con el mundo se consigue a partir de gestar y propagar mediante la lectura nociones empáticas en éste, mediante personajes, situaciones, emociones e ideas.
La lectura es la práctica de la empatía en el sentido de que, como en casi ningún otro momento de nuestra vida, en el libro estaremos expuestos ―incluso desde la seguridad que nos da el aislamiento― a tan variadas situaciones, con un extenso rango dentro de sus respectivos espectros, que se vuelve casi inevitable que se produzca una comparación de perspectivas. En ese constante éxodo de nosotros hacia el otro se van tejiendo simpatías y antipatías que nos llevan a tomar posiciones, a sentir fuera de uno mismo, a empatizar.
Este drama de la identidad resulta indispensable para el proceso; este sentirse fuera de uno mismo para ser otro provoca cierta inevitable alteridad, de la que nace ―más temprano o más tarde― la empatía. Incluso en la literatura de corte más críptico es posible toparse con este fenómeno. Pienso en aquella poesía cerrada como nudo gordiano, en la que el lector se ve obligado a hacer más suyo el texto, más suyo a partir de las claves y los esbozos que deja el otro; que nos obliga a interpretar la experiencia ajena, casi sin referencias concretas, sin anclas. Esta interpretación forzada al extremo suele ser un zambullirse al propio inconsciente, a un yo no explorado que habla más de mí, lector, que del poeta y sus voces, y que me muestra que también desde esas sombras compartidas uno se relaciona con el otro. Identificar la profundidad de sí mismo y de aquel en apenas algún turbio esbozo nos lleva a una profunda relación empática más allá del lenguaje estructurado. En la poesía, y en la literatura en general, hay, en la interpretación de la experiencia del otro (y por extensión, del mundo), una búsqueda solitaria de la propia esencia, que se cuestiona cómo estamos funcionando en relación con todo lo demás, un termómetro ―insisto, más que una transformación milagrosa― para medir, en este caso, la empatía y compasión. La lectura es profundizar en vertical para explorar, en su potencial, el vivir afuera, en horizontal. +




