
¿Para qué nos engañamos?, la vida no tiene sentido

12 de enero de 2022
1. Si la vida tuviera sentido, todos estaríamos esclavizados y el horror sería nuestro amo inclemente. Todos, absolutamente todos, estaríamos obligados a asumir que el destino existe y la vida sigue una ruta precisa, de la cual jamás podríamos apartarnos. Vista desde esta perspectiva, la situación es clara, inobjetable: cada uno de los seres humanos tiene una misión precisa y, aunque no lo quiera, está obligado cumplirla a toda costa. En este caso, el azar es imposible y las casualidades no existen. La historia está determinada y ninguna acción puede ser resultado de la libertad. Todos estaríamos engrilletados a nuestra ventura.
Esto no es una locura ni nada por el estilo; es un fenómeno que ocurrió y tiene los hierros del fanatismo religioso: durante una parte de la Edad Media, la idea del sentido de la vida y el destino fue aceptada por millones de personas. Dios no era un florero y sus planes —aunque fueran dolorosos e incomprensibles— determinaban el futuro que llegaría de manera inexorable. Si alguien nacía siervo, noble o monarca no era resultado del azar, era un hecho que formaba parte de los planes divinos y, en consecuencia, no quedaba más remedio que asumir que la vida sí tenía sentido y no dependía de las personas sino del gran libro que se escribió en el Cielo. Ante una creencia de esta magnitud apenas existía la posibilidad de aceptar el destino con tal de no correr el riesgo seguir los pasos del Diablo y llevarle la contra a Dios. La mínima rebelión sería castigada en la Tierra y en el más allá. Aquí con torturas y llamas, allá con el Infierno eterno.
La obediencia y la aceptación eran los únicos caminos posibles. Ya después, cuando la muerte llegara, el Todopoderoso premiaría a los que no osaron rebelarse y cancelaron la posibilidad de soñar en ser distintos. Sus títeres habían servido a sus planes y se merecían un premio. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que el Omnipotente hubiera planeado que algunos de sus siervos más obedientes tuvieran otro destino y terminaran friéndose en el Infierno. En el fondo, él sabía porqué castigaba a alguien que ni la debía ni la temía. No por casualidad todos los seres humanos estaban predestinados y habían cometido un pecado.
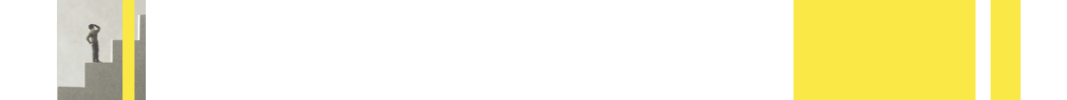
2. Aceptar que la vida tiene sentido gracias a los designios divinos tiene sus ventajas: es posible consagrar la existencia a perseguir al espejismo de pasar lo que queda de la eternidad en el Paraíso y, por si esto no fuera suficiente, ofrece la tranquilidad de asumir que las cosas son como son y no hay más remedio que aceptarlas sin chistar. En el fondo, el fatalismo puede transformarse en un bálsamo. Poco importa si los hechos del mundo son una prueba que Dios nos pone, o si se trata de una desgracia mayúscula que formaba parte de sus planes. “Por algo pasan las cosas”, dicen los que se asumen como marionetas del Omnipotente.
En este caso, la libertad no existe: lo que sucede forma parte de nuestro destino, y aquello que aparentemente elegimos, sólo es una manifestación del sentido de nuestra vida. Hagan lo que hagan, los seres humanos terminarán por cumplir su destino y materializar el sentido de su existencia. Así pues, si se asume una posición de este tipo, no hay más remedio que dejarse llevar sin oponer resistencia.
Si a nivel personal esto nos lleva al fatalismo, lo mismo sucede a nivel social: los tiranos gobiernan porque forman parte de los planes divinos, los dictadores hacen lo que hacen porque así está marcado y, por supuesto, la psicopatía del poder no es algo contra lo que valdría la pena rebelarse. El sentido de la vida nos llevaría a padecer estas desgracias como una prueba de Dios y habría que esperar la muerte para obtener una posible recompensa, algo idéntico a lo que ocurre en las sectas que ofrecen dar un sentido a la existencia y terminan esclavizando o asesinado a sus fieles.

3. Sin duda alguna existe otra posibilidad para poner en claro este problema: el azar es real y la vida no tiene ningún sentido. Ella, para decirlo a las claras, sólo es una chiripada que pudo o no haber ocurrido. Termino de escribir estas palabras y no me queda más remedio que pensar en mí. Yo existo y presiono las teclas como resultado de una serie de hechos fortuitos: si mi madre hubiera estornudado unos instantes antes de que su óvulo fuera fecundado yo no estaría en este mundo; si a su padre la revolución no lo hubiera corrido de Oaxaca tampoco existiría, y si uno de mis ancestros más lejanos se hubiera torcido un pie antes de conocer a su pareja, mi historia tampoco sería posible. Evidentemente estos sólo son unos cuantos hechos posibles y, si a ellos agregamos todos los que sucedieron desde que el tiempo es tiempo, resulta que sólo el azar pudo determinar mi existencia.
Algunos ingenuos suponen que estos acontecimientos —que a mí me resultan indiscutiblemente azarosos— son la prueba indiscutible de que existe un plan, pero la verdad es que si esto fuera cierto me resultaría bastante idiota que los estornudos formaran parte de mi destino. No creo que Dios actúe en los estornudos, las ansias de huir del hambre o un mal paso. Así pues, estoy seguro de que nací como resultado de una serie de hechos que se unieron de una manera caprichosa. Pensar que soy un campeón porque un espermatozoide de mi padre llegó a la meta me parece una estupidez por los cuatro costados.
Si el inicio de mi existencia estuvo determinada por una serie de acontecimientos azarosos, debo aceptar que fue una chiripada y, a la hora de la verdad, no tienen ningún sentido. Sólo fui arrojado al mundo y lo que sucediera después no formaba parte de los planes de nadie. Es más, si yo creyera lo contrario, sólo mostraría la más ridícula de las egolatrías: me pienso en el universo y sin problemas me doy cuenta de soy mucho menos que un átomo que podría desparecer sin alterar su rumbo. Hasta donde tengo noticia, las muertes de los humanos no afectan el rumbo de las estrellas ni de las galaxias.

4. Si fui arrojado al mundo como resultado del azar y mi vida carece de sentido debo asumir que mis hechos están marcados por las elecciones y las decisiones que he tomado y tomaré. Estas acciones no son otra cosa más que la manifestación de mi libertad. Yo no soy una marioneta que obedece un plan trazado en los Cielos, tampoco soy un títere que se mueve por el destino que un ser Todopoderoso trazó por alguna razón incomprensible. Soy libre y puedo tomar mis decisiones. En consecuencia, debo asumir que la capacidad de elegir y lo predestinado son total y absolutamente incompatibles. No puedo tener los dos y, si existe el sentido de la vida, yo sería soy un esclavo que terminará siendo castigado o premiado.
Abrirle la puerta al sinsentido de la vida es un hecho maravilloso: yo puedo darle el rumbo que —con obvias limitaciones— se me pegue la gana. No puedo ser tan tonto para creer lo mismo que alguna vez me dijo un alumno: “yo puedo lograr todo lo que me proponga”. Es más, gracias al sinsentido puedo asumir que la vida es mucho más importante que la muerte: la eternidad de la nada es poca cosa frente a la brevedad de la existencia que me permitió recorrer y experimentar una parte del mundo. Por esta razón no vivo para la muerte, tampoco para ganarme un lugar en el más allá; vivo para la vida y sé que es una aventura y está llena de riesgos.
Asumir la libertad para darle sentido a lo que no tiene sentido —y aceptar que este acto es una aventura y tiene sus riesgos— le abre la puerta a otra maravilla: puedo experimentar los más diversos sentimientos y no perder el tiempo en crear una existencia que sólo esté marcada por la ñoñería de la felicidad constante. La posibilidad de ser feliz durante toda mi vida me resulta escalofriante. Mi existencia estaría mutilada y no podría descubrir la gama de grises que se extienden entre el blanco y el negro.

5. Se bien que, además del sinsentido, la vida irremediablemente conduce a la derrota definitiva: los humanos no podemos vencer a la muerte. También tengo claro que, mientras ella no sea y soy y que, cuando ella sea, yo no seré. La muerte y yo somos incompatibles de manera simultánea. Así pues, no tengo manera de huir de la certeza de que mi existencia es finita, pero eso no puede llevarme al abandono, a la derrota anticipada. Tengo dos razones para negarme a esto: las razones del samurái que se entrega a la muerte con ganas de desafiar a la derrota definitiva y la certeza de que Sísifo —quien fue condenado por toda la eternidad a subir una piedra a la montaña de donde caería para volverlo a intentar— era alguien feliz. Cada vez que la piedra rueda por la ladera y es necesario volver a empezar es una nueva aventura y eso, qué duda cabe, me permite darle sentido a mi brevísima existencia.+




