
¿De verdad no me está engañando?
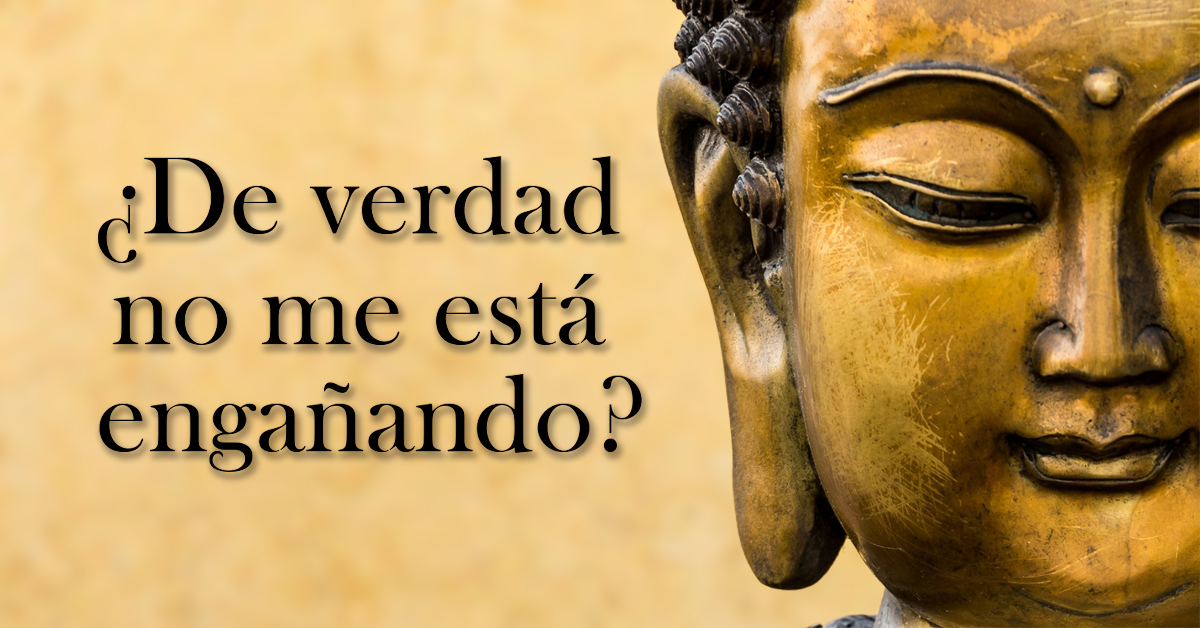
16 de julio de 2020
José Luis Trueba Lara
Por más que trato de recordar la fecha precisa, la memoria no me da para tanto. Lo más que puedo hacer, es suponer que los primeros volúmenes de esa colección con portadas casi a go-gó llegaron a manos de mis parientes a fines de los años sesenta del siglo pasado y, casi de inmediato, provocaron una serie de fenómenos extrasensoriales, parapsicológicos y místicos. Después de leer esos librines, mi abuela materna y mi madre comenzaron a realizar viajes astrales a la menor provocación, y una tía —con tal de no quedarse atrás— descubrió que era la reencarnación del mismísimo Toro Sentado.
Aunque en esos días jamás se materializó tantito ectoplasma en la sala o la recámara, ellas quedaron convencidas de que, en el momento en que estiraran la pata, sus funerales no podían seguir las reglas acostumbradas: su cuerpo debía ser velado durante 48 horas hasta que se rompiera el cordón de plata que ataba su alma al fiambre. Y, nomás para acabar de complicar las cosas, también exigían que la gente que asistiera a tan lindo numerito no debía llorar ni estar triste, pues la ruptura del extraño cordón umbilical se tardaría más de lo debido, y se corría el riesgo de que el cuerpo fuera enterrado antes de que el alma se separara para continuar reencarnándose hasta lograr la perfección absoluta. Ella —por lo poco que entendí— debía vivir todas las vidas posibles, por ejemplo, si mi tía había sido Toro Sentado, ahora debería reencarnar en alguien que fuera igualito al general Custer o a Buffalo Bill, que algún tiempo fue su patrón.
De pilón, el chance de incinerarlas también quedó terminantemente prohibido: su espíritu podría achicharrarse en el crematorio y para esas dolencias no existía un linimento capaz de sanarlas. Así estaban las cosas y, en el momento en que ellas proclamaron que la única fe que rifaba era el budismo guadalupano, decidí optar por la herejía. A lo mejor por esto es que Dios jamás tocó a mi puerta.
Las chifladuras de mis parientes —que son absolutamente reales— y de varios millones de despistados que recorrían el mismo camino tenían un origen preciso: los libros que escribió
un tal Lobsang Rampa,
para mostrarle a los occidentales los secretos más ocultos de los lamas. Si desde 1950 China se había apropiado del Tíbet y arrasaba cualquier vestigio de budismo era un asunto que podía pasarse por alto, algo que no ocurría con las palabras de don Lobsang. Ellas eran una verdad a toda prueba y mostraban una serie de enseñanzas que no podía ignorarse. Para muestra basta un botón: gracias a una de las obras de este iniciado, el esposo de mi tía que era la reencarnación de Toro Sentado se convirtió en un verdadero maestro para leer y limpiar el aura.
Para millones de lectores, los libros de Lobsang Rampa eran una verdad indiscutible: él era un lama que había vivido en el mero Tíbet y, por supuesto, conocía todos los misterios habidos y por haber. Sin embargo, algunos mal pensados estaban convencidos de que algo chueco existía en esas páginas. Ante esta posibilidad, lo fundamental era encontrar a su autor. En 1958, dos años después de que apareció su primer libro —El tercer ojo— la prensa británica publicó su hallazgo: Lobsang Rampa no existía y, en realidad, el autor del libro era Cyril Henry Hoskin, el hijo de un plomero que jamás había estado en el Tíbet y que, por supuesto, tampoco hablaba ninguna de las lenguas tibéticas. Para acabar pronto: él era un timador que, al darse cuenta de que la gente que leía sus palabras apagaba su incredulidad, decidió seguir adelante y —como ya estaba bastante encarrerado— pergeñó diecinueve libros sobre asuntos pseudobudistas. Sin querer queriendo, él había empezado un negocio más que lucrativo y no había ninguna razón para abandonarlo.
El hecho de que pescaran a Cyril no cambió las cosas: en La historia de Rampa reveló que un monje budista había tomado posesión de su cuerpo y, para que tampoco quedara duda de este hecho, en 1964 publicó el libro que su gato le dictó desde el más allá —Mi vida con el lama—, una obra donde la mascota daba un veraz testimonio de que él, aunque no era un lama, sí estaba poseído por un lama. Lamentablemente, los periodistas no le creyeron al gato con poderes telepáticos y continuaron atizándole a Cyril, quien nunca se desdijo y terminó mudándose a Canadá.
El caso de Lobsang Rampa no es único: los libros escritos por charlatanes que son creídos por las personas podrían formar una biblioteca de buenas dimensiones y, por supuesto, no dejaron de editarse tras el descubrimiento de que Cyril era un mentiroso de cabo a rabo. Otro caso interesante —aunque bastante más rebuscado— ocurrió en 2002, cuando nos enteramos de que
los chinos habían descubierto América
bastante antes de Colón se topara con ella y, por ende, la historia universal debía reescribirse de cuerito a cuerito.
Ese año, las mesas de novedades de las librerías vieron la llegada de un bestseller de a deveras: 1421: el año que China descubrió el mundo. Su supuesto autor, Gavin Menzies, tenía buena pinta en las fotografías, y su currículum —a pesar de los poquísimos años que pasó en la escuela— sonaba bastante bien: durante un buen tiempo había comandado un submarino de la Royal Navy. El libro en cuestión se le ocurrió a Gavin cuando, en un viaje a China, el guía de turistas mencionaba el año 1421 en muchos de los lugares que visitaba con su esposa. Al retachar a su casa se puso a escribir sobre ese año axial. El resultado fue un manuscrito de poco más o menos 1500 páginas, que le llevó a Luigi Bonomi, su agente.
Bonomi no se tardó mucho tiempo en darse cuenta de que ese texto era impublicable, pero uno de sus capítulos le pareció interesante: en él se hablaba de una flota china que, en 1421, salió a recorrer el mundo y, por supuesto, llegó a América. Con esas páginas se tomó la decisión de crear un libro perfecto. Luigi contrató a Midas Public Relations y todo se convirtió en oro. El anuncio del descubrimiento de un hecho histórico que transformaba casi todo el pasado y de la creación del libro se llevó a cabo en uno de los salones de la Royal Geographical Society. Bantam Press se apresuró a comprar los derechos mundiales de esta obra antes de que se dispararan a las nubes. Ellos pagaron la friolera de medio millón de libras —o de dólares—, según se lee en distintas fuentes.
Cuando los editores de Bantam tuvieron el manuscrito llegaron a una conclusión obvia: esas 190 páginas estaban mal escritas y peor pensadas. Pero, como estaban convencidos de su potencial, decidieron hacer una mejor inversión. De entrada, le avisaron a Gavin que valía más que ya no le metiera mano, y contrataron a 130 escritores fantasmas para crear las 500 cuartillas que necesitaban. Así fue como el libro se escribió y se publicó bajo la autoría de Gavin. En menos de lo que lo estoy contando, 1421 se convirtió en un éxito. Según las cifras que conozco, vendió algo más de un millón de ejemplares.
Como es de suponerse, pronto comenzaron a aparecer los artículos que denunciaban las mentiras del libro: los historiadores lo pusieron del asco, la televisión australiana transmitió un documental en el que le sacaba los trapitos al sol a todos los involucrados, y la televisión pública gringa hizo lo mismo. Es más, una de las historiadoras a las que Gavin le agradecía su cooperación (que jamás le dio ni le ofreció) le exigió que borrara su nombre del libro. El escándalo no fue suficiente para frenar las ventas, ellas continuaron como si nada pasara y el libro terminó por ser olvidado cuando cumplió su ciclo de vida.
Así pues, por alguna razón extraña —y sobre la que valdría la pena indagar— muchos lectores son capaces de creer todo lo que dicen los libros y considerar que la mentira siempre está ausente en sus páginas. Sin embargo, en aras de que a uno no le vean la cara de zopenco, antes de abrirlo valdría la pena mirar fijamente el nombre de su autor y preguntarle a rajatabla: ¿de verdad usted no me está engañando? +




