
La pluma, la máquina y la compu
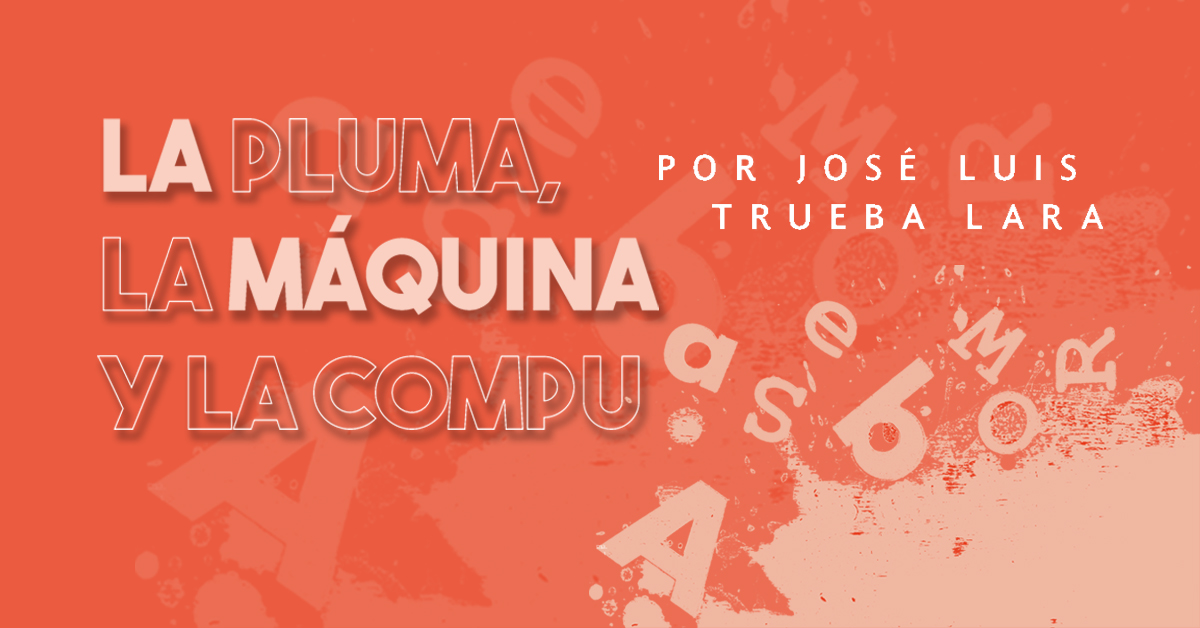
14 de octubre de 2020
A mí no me da pena asumir que soy misántropo; el exceso de gente me saca de onda y me pone en aprietos. Cuando llego a una reunión con desconocidos, las preguntas de rigor se parecen muchísimo: el “¿a qué te dedicas?” suele provocar las mismas reacciones. Mi interlocutor me cuenta que siempre ha querido escribir un libro, que se le ocurrió una historia buenísima o que —en el peor de los casos— su vida merece la dignidad de un volumen con más de dos pulgadas de lomo. Según él, sus hechos pueden tener más páginas y ser más interesantes que Vida y destino. Es más, no falta el ingeniero que me presume que a nada está de comenzar a escribir una obra maestra (generalmente de superación personal), pero si yo me atrevo a decir que estoy a un pelín de construir un puente del tamaño del Golden Gate me mira requete feo. La razón es obvia: para levantar un animalón de ese pelo se necesita ir a la universidad. En cambio, a escribir a todos nos enseñan en la primaria.
La distancia entre un título universitario y un oficio es notoria. Los que no tienen una licenciatura son peluseables y nadie se detiene a ponerles los puntos sobre las íes. Si delante del médico agachan las orejas y se dejan rajar la panza sin oponer demasiada resistencia, frente al carpintero o el plomero se muestran como verdaderos sabelotodo. Eso mero es lo que nos ocurre a los que contamos historias. Sin embargo, lo que a ellos no les pasa por la cabeza es que, si les dan una garlopa o un soplete, terminarán provocando una desgracia, y exactamente lo mismo sucedería si tuvieran en sus manos una pluma, una máquina de escribir o una compu, y se sentaran a narrar sus ocurrencias. Estas herramientas —por lo menos desde mi punto de vista— requieren un dominio y una manera de pensar distinta. Es más, entre ellas existen nexos y rupturas que revelan distintas formas de enfrentar la creación.
Todo parece indicar que escribir con
un lápiz o una pluma
implica una manera precisa de parir un texto. La lentitud de los trazos permite pensar con calma las palabras que se trazan. Lo que retumba en la cabeza no es rebasado por la velocidad que tienen los dedos que apachurran las teclas. Las correcciones y las tachaduras —al igual que los pegotes en el manuscrito— revelan una gran parsimonia, tiempo que se dilata. Seguramente por esta causa, algunos escritores tienen una relación estrechísima con las mencionadas herramientas. Arnoldo Krauss, por ejemplo, escribe con lápices a los que trata de extenderles la vida lo más posible y, cuando ya tienen unos pocos centímetros de largo, se niega a tirarlos. Ellos permanecen guardados sin importar cómo se hayan portado: con algunos sus “manos trazaron buenas ideas”, mientras que, “con otros, la escritura se atascaba” irremediablemente.
Si bien es cierto que las ansias de conservar los cadáveres de las herramientas no es algo tan inusual como podría parecer, también lo es que esta manera de escribir tiene sus problemas. En una ocasión, Ramón Córdoba me contó que el éxito de su relación con Carlos Fuentes estaba cimentado en una sola cosa: él entendía las letras que Fuentes trazaba con su pluma y, al momento de editarlo, no tenía grandes problemas. Su paleografía era perfecta. Sin embargo, no todos los autores tuvieron esta suerte y jamás se encontraron con los mejores descifradores de sus jeroglíficos. Hasta donde tengo noticia, Vasili Grossman escribía con pluma y esto lo llevó a padecer no pocos entripados. Cuando terminó el manuscrito de Vida y destino se lo entregó a una mecanógrafa que hizo de las suyas: ella le agregó una buena tanda de erratas y logró una disposición estocástica de los signos de puntuación. Un hecho que lo obligó a corregirlo como autor y cazador de dislates. Tan grande era este problema que, en muchas de sus cartas, Grossman se quejaba o se burlaba de estas desgracias. Evidentemente, el tiempo que se llevaba la escritura, las transcripciones y las correcciones podía ser larguísimo y, tal vez, esto hasta podría ser bueno para la obra. Volver a leer las páginas después de algunos meses siempre es saludable.
En cambio, otros autores no se sienten tentados a tomar una pluma y prefieren
las máquinas de escribir,
con las cuales también traban una relación íntima. Los que utilizan esta herramienta son legión y, tal vez sin darse cuenta, se distanciaron del pasado. Para los autores de las vanguardias, el llamamiento maquinista del Futurismo no era poca cosa.
Escribir con una máquina significaba romper con las viejas tradiciones, entrar de lleno a la modernidad y, por supuesto, apostarle a los libros que promoverían una nueva estética y una mirada que se distanciaba de las tradiciones. La máquina y el maquinismo eran profundamente revolucionarios.
Aunque las porras de los vanguardistas a las máquinas de escribir no eran pocas, la verdad es que otros autores tomaron a este invento con cierta calma. Algunos, como Martín Luis Guzmán, estaban felices con su Remington cuyas teclas sonaban como si fuera música; otros, como Mariano Azuela, hacían todo lo posible por señalar las desgracias de esta manera de escribir y condenaban a las máquinas a destinos infaustos en sus novelas; sin embargo, las utilizaban para sus creaciones sin que la pena les ardiera en el rostro. Y, por supuesto, también existen los autores que mezclan las tradiciones: cuando leemos los esbozos, los manuscritos y los mecanogramas del “Responso del peregrino” de Alí Chumacero —por sólo dar un ejemplo— notamos cómo se entrelazan las distintas herramientas: los primeros borradores están escritos con un lápiz y los demás con una máquina que abre el camino a la lentitud de las correcciones que sólo podían hacerse con una pluma.
Como seguramente ya lo sospechas, no faltan los escritores que tienen una relación estrechísima con su máquina. Paul Auster no sólo escribió la historia de su herramienta, sino que también participó en su transformación en una serie de pinturas de Sam Messer. Su Olympia, que sólo tiene una cicatriz en una de sus palancas, lo ha acompañado durante varias décadas hasta que se convirtió en una especie en peligro de extinción, en algo más que una herramienta, en la posibilidad de que el día que dejen de producirse sus cintas su escritura se podrá enfrentar a una crisis.
En cambio,
los autores que utilizan computadoras,
se enfrentan a otras complicaciones y maneras de concebir el texto. Los procesadores de palabras le dan una gran movilidad al texto sin necesidad de hacer pegotes, las correcciones no implican el abominable trabajo de volver a mecanografiar todo el documento, y la pesca de erratas se ha vuelto mucho más simple gracias a los diccionarios que contienen los programas. Es más, su silencio — por lo menos a mí— me resulta gratísimo y su velocidad permite dedicarle más tiempo a pensar en el texto que a copiarlo varias veces.
Aunque a golpe de vista las nuevas herramientas parecen maravillosas, no están protegidas contra los riesgos: si la electricidad falla, si son atacadas por un virus voraz o si el escribidor mete la pata, todo el trabajo puede irse al demonio en un pestañeo. Es más, su conservación siempre está en riesgo. Si aún podemos leer los antiquísimos papiros egipcios, hoy resulta dificilísimo adentrarnos en los respaldos que no son tan viejos: leer un disquete es un reto mayor y, en muchos de ellos, los bites ya se evaporaron.
Sea como fuere, los escribidores ganan y pierden con cada nueva herramienta que pueden utilizar con una gran ortodoxia o que pueden mestizar sin tener problemas. Lo que sí resulta problemático es cuando estas herramientas caen en las manos menos indicadas. En tales casos ellas no sólo pueden perpetrar horrores, pues también son capaces de convencer a cualquiera de que basta con sentarse un rato y parirán una obra maestra. Escribir de a deveras implica tantito más que poner una palabra junto a la otra. +




