
¿Cómo ves si escribo un clásico?
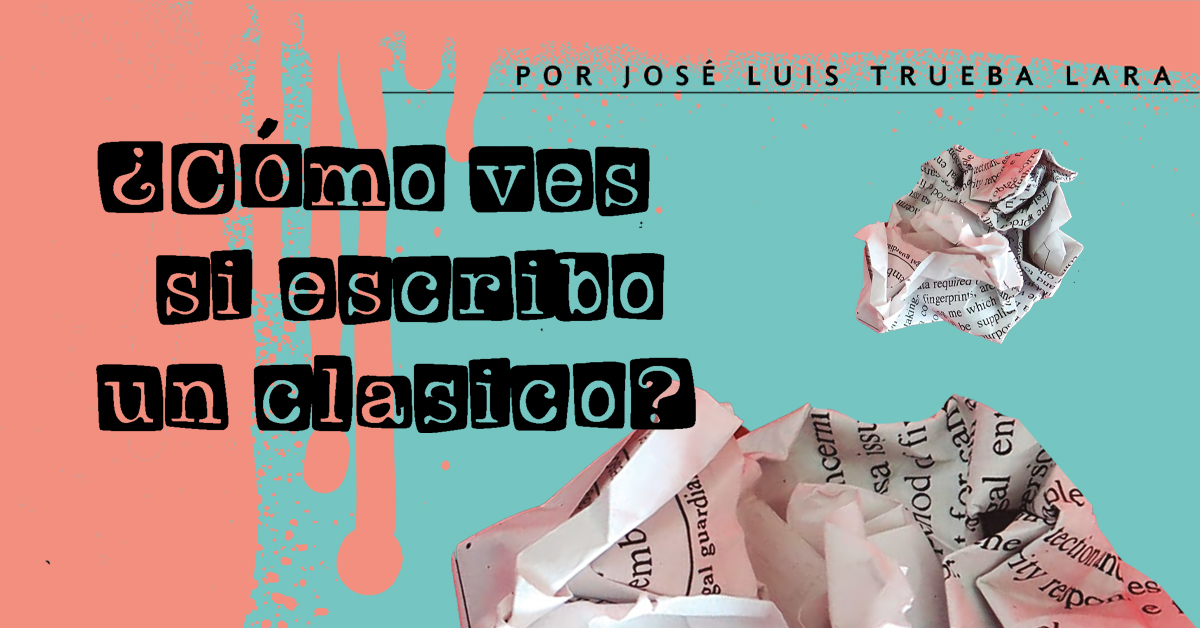
23 de noviembre de 2020
Sin ningún problema puedo entender los anhelos más oscuros de los escritores: cada vez que terminan un manuscrito desean que su obra resista el paso de los siglos para convertirlos en seres inmortales. Otros, al releer y corregir sus palabras, sueñan que tales palabras tendrán la fuerza para trastocar el rumbo de la historia. La idea de que es posible crear la obra más importante desde que La Ilíada se convirtió en libro no es una rareza. Sin embargo, en la inmensa mayoría de las ocasiones nada de esto ocurre: los autores son olvidados al poco tiempo de su muerte, sus obras más vendidas se diluyen en la nada y el mundo sigue su camino sin tomar en cuenta sus páginas.
Por más que lo intenten, la finitud las devora y apenas unas pocas logran escapar del silencio que se adueña de las voces. Es más, la gran mayoría de los escribientes apenas logran que uno de sus manuscritos reciba la caricia de la imprenta y tenga la dignidad de la edición, y —para colmo de su desgracia— ese libro tiene una existencia fugaz.
Nada de esto es extraño. Casi todos estamos condenados a escribir sobre lo escrito y, en un arrebato de soberbia, nos negamos a aceptar las enseñanzas que Yeh Hsieh nos legó en El origen de la poesía: “Cuando lo que escribo es idéntico a lo que escribió un maestro de antaño, significa que nos unimos en nuestras reflexiones. Y cuando escribo algo diferente de los maestros de antaño, puedo estar añadiendo algo que faltaba en su obra, o es posible que los maestros estén añadiendo algo que falta en la mía”.
La razón de que esto ocurra es simple: para refutar, ampliar o crear siempre nos apoyamos en los libros de otros, en los autores que derrotaron a la nada. Por más que lo neguemos, nuestros libros están marcados por la reescritura y la reescritura de la reescritura. Si esto es lo que nos sucede a la inmensa mayoría de los autores, ¿cómo es posible que de cuando en cuando aparezcan obras capaces de
transformar por completo nuestra mirada
y nuestra manera de entender el mundo? Obviamente no estoy pensando en las creaciones de todos los días, en las obras condenadas a la finitud y el olvido; en mi cabeza están los clásicos
de la literatura, de la música, de las artes, de la filosofía, [que —según lo explica George Steiner— son] una forma significante que nos “lee”. Es ella quien nos lee, más de lo que nosotros la leemos, escuchamos o percibimos. No existe nada de paradójico, y mucho menos de místico, en esta definición. El clásico nos interroga cada vez que lo abordamos. Desafía nuestros recursos de conciencia e intelecto, de mente y de cuerpo […]. El clásico nos preguntará: ¿has comprendido?, ¿has reimaginado con seriedad?, ¿estás preparado para abordar las cuestiones, las potencialidades del ser transformado y enriquecido que he planteado?
Y, por supuesto, cada uno de esos cuestionamientos nos obliga a una réplica, a repetirlo con tal de hacerlo nuestro, de refutarlo o de llevarlo a otros rumbos. Crear algo completamente nuevo y capaz de romper con los clásicos no es poca cosa ni ocurre todos los fines de semana. El clásico, aunque no haya sido tocado ni leído, se convierte en parte de nuestra vida y nos obliga a actuar y comprender el mundo de una cierta manera.
Tan es así que, cuando Nabokov publicó Lolita, condenó a millones de mujeres a imitar a su personaje, y si estas caricaturas leyeron o no sus palabras no tiene importancia: las lolitas con todas las de la ley o las que enfrentan el climaterio están en todas partes. Y lo mismo podría decirse de Platón, cuyos Diálogos se hacen presentes en nuestros amores o del quijotismo que en más de un caso es peligrosísimo para sus practicantes y las personas que están cerca de ellos.
A pesar de su fuerza y su permanencia, los clásicos tienen
un peculiar ciclo de vida:
su nacimiento no se anuncia con truenos y relámpagos, ellos comienzan cuando la vieja mirada los descubre y los ataca hasta que, debido a alguna causa que no siempre es racional, se adueñan del mundo para imponer un reinado que terminará con una nueva tormenta que los diluirá hasta transformarlos en parte de la vida cotidiana. Los ejemplos de estos ciclos son muchos, pero me conformo con hablar de uno: la publicación del De revolutionibus orbium coelestium de Copérnico a mediados del siglo XVI trastocó por completo nuestra manera de comprender el universo. Aunque este libro no es poca cosa, su edición no implicó que de la noche a la mañana se transformaran las miradas. El pasado casi siempre se resiste a ser abandonado.
Las persecuciones de Bruno y Galileo, los trabajos de Kepler que convirtieron a las esferas en elipses y muchas otras cosas más tuvieron que ocurrir para que nosotros aceptáramos algo que hoy nos parece obvio: la Tierra anda dando vueltas alrededor del sol. Tanto creemos en esto que ni siquiera nos percatamos de que nuestras miradas perciben lo contrario.

George Steiner

Platón

Vladimir Nabokov

De revolutionibus orbium coelestium
Los escándalos a los que me he referido no necesariamente son una obligación: algunos autores clásicos —como Flaubert, Joyce o Nabokov— enfrentaron tormentas de a deveras, pero esos juicios no fueron los que los transformaron en lo que son hoy. Si las griterías y los tribunales fueran una cualidad definitiva de los clásicos, la biografía no autorizada de un cantante o una actriz podrían serlo de inmediato y, para nuestra desgracia, le deberíamos negar esa virtud a las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein.
Para acabar pronto: los clásicos a veces provocan alborotos, pero no todos los libros que nacen entre estrépitos tienen esta cualidad. El poder de un clásico, en primer término, es que nos obliga a
comprender el mundo de una nueva manera
sin necesidad de poses ni palabras que parecen revolucionarias. Cuando, por ejemplo, miramos a los globalifóbicos y a los que se enfrentan al neoliberalismo con un discurso que implica volver al pasado, no estamos ante una mirada transformadora ni del surgimiento de un clásico que modificará la comprensión del mundo; sólo estamos delante de la enésima escenificación del eterno retorno, del pasado promisorio que tal vez no existió. El problema de a deveras no es cómo pensar un mundo sin globalización y sin neoliberalismo, sino un mundo que esté más allá de la globalización y el neoliberalismo. Para acabar pronto: el chiste sería no ser una serpiente que se muerde la cola.
Además de esta cualidad, un clásico tiene la virtud de la metamorfosis: cada vez que nos acercamos a él se vuelve distinto. Es más, en algunas ocasiones se convierte en un espejo que nos devuelve la imagen de nuestro ánimo. A veces, cuando ando de chacota, El sofista de Platón me parece una comedia despiadada y, si ando con ganas de entender la retórica, las mismas palabras me llevan a descubrirlo de esta manera. Y lo mismo sucede con El arte de la guerra de Sun Tzu: hay días que me revela la estrategia que explica las acciones bélicas, pero también hay otros en los que sus páginas me muestran los secretos de las luchas políticas que triunfan o fracasan.
En cambio, cuando leo libros comunes y corrientes no me pasa lo mismo: ellos siempre me repiten lo que dicen y, en el mejor de los casos, cuando regreso a ellos me dejan ver algún detalle del que no me había percatado. Tales obras sólo se pueden leer de una manera. Así pues, aunque no me cuesta ningún trabajo comprender los anhelos de los escritores que desean la inmortalidad, también tengo que asumir que ellos no pueden tocarme.
Vale más que asuma que mis páginas no pasarán a la historia, que la eternidad es un sueño que a veces resulta agradable, pero que —en realidad— estoy condenado a reescribir y reescribir sobre lo rescrito; es más, como editor, también sé que estoy condenado a no tener en mis manos uno de los manuscritos que trastocarán definitivamente nuestras miradas. Esa suerte no me será dada y, al final del día, vale más que me conforme con mi maravillosa mediocridad, con la certeza de que mis libros apenas eran un pasatiempo y le hicieron pasar una tarde divertida a sus lectores. El futuro ya no me importa. +




