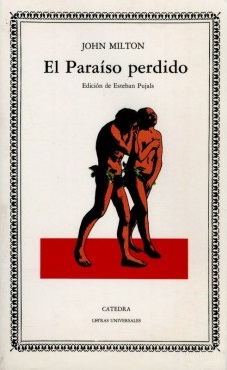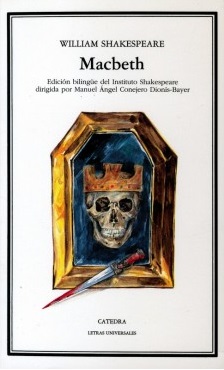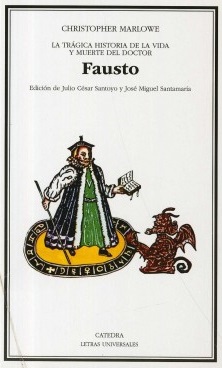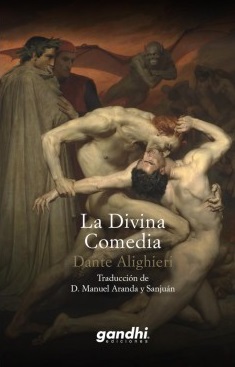Pecados capitales: una historia literaria

El pecado ofende a Dios. El delito quebranta el pacto social. ¿Cuál de todos es el más pernicioso?
Edgar Krauss
Tras un breve repaso de los llamados siete pecados capitales, cualquier persona con un ápice de honestidad se dará cuenta de que ha incurrido en varios de ellos, y más de una vez. Somos, pues, pecadores impenitentes. El pecado implica vicio y decadencia moral, que resultan contrarios a casi todos los modelos de vida virtuosa conocidos hasta ahora.
Si bien dos de los pecados implican desmesura con relación al cuerpo, como la incontinencia al comer y beber, señalados como gula, o la indomable pulsión sexual de la lujuria, los demás pecados —ira, pereza, avaricia, soberbia y envidia— están relacionados con los vicios del alma. Si los comparamos, hay al menos dos de ellos que se contraponen: pereza y avaricia, ya que se supone que la ambición jamás descansa, aunque lo cante Gardel en un conocido tango. Por su parte, la ira y la soberbia sí que están muy emparentadas, ya que una de las formas infalibles de exaltar la rabia es ofender el ego de una persona insegura de sí. Nietzsche escribió que nada ofende más a nuestra propia vanidad que la vanidad ajena.
En la mentalidad judeocristiana, la idea del pecado implica una transgresión a las normas divinas. El pecado ofende a Dios porque incita a romper su normatividad, y los pecados constituyen una tentación permanente de las almas débiles, que suelen dejarse arrastrar por sus bajas pasiones, como lo describieron los teólogos monoteístas, entre los cuales se cuenta el doctor Tomás de Aquino. El pecado es la consecuencia del imperio de los vicios, que busca imponerse a costa de la ruina moral de los seres humanos.
En este modelo, la postrer victoria del pecado sobre las almas implicaría la catástrofe máxima de la sociedad, que caería en el caos y la anomia sin fin.
Este razonamiento hizo larga carrera en la literatura occidental, tan influida por la teología que, a juicio de Borges, es una de las ramas de la literatura fantástica.
La lista de escritores que han hallado la inspiración en la noción del pecado tal vez sea interminable. El pecado es, por naturaleza, turbulento y sugerente. En contraparte, catalogar sus creaciones buscando su contenido pecaminoso ya es anacrónico e irrelevante en términos estéticos. Durante siglos, la iglesia católica se empeñó en censurar, perseguir y destruir libros y personas que le resultaban incómodos, como Giordano Bruno, quien fue quemado vivo en el año 1600 por un tribunal de la Inquisición, al ser juzgadas como pecadoras y heréticas sus obras filosóficas. Un ejemplo más reciente de esta intolerancia religiosa es la fatwa que el cruel dictador Jomeini impuso a los libros de Salman Rushdie, por considerarlo apóstata y herético.
Entre las obras literarias geniales que se inspiraron en los pecados capitales destacan El paraíso perdido, de John Milton (Cátedra), Macbeth de Shakespeare (Cátedra), o La trágica historia del doctor Fausto, de Christopher Marlowe (Cátedra); pero la que goza del indiscutible primer lugar de todos los tiempos es la inolvidable Comedia, de Dante Alighieri (Gandhi), que fue llamada posteriormente Divina por sus comentaristas.
El iluminado poeta florentino describió los tormentos impuestos a pecadores de todos los tiempos, culpables de alguno o varios de los siete pecados capitales, además de los delitos de herejía, asesinato y tiranía, entre otros. Hasta la fecha nos resulta fascinante que Dante arrojara a los infiernos (para ajusticiarlos poéticamente) no solamente a personas reales a quienes
conoció y padeció, sino a personajes literarios que le resultaban repugnantes. Entre los primeros se encuentra el político y proxeneta italiano de su tiempo Venedico Caccianemico o el sacerdote Catalano dei Malevolti, a quienes encerró con los hipócritas. Entre los personajes de ficción se hallan el violento Aquiles, héroe de la guerra de Troya, al igual que el propio hijo de éste, el consumado asesino Pirro Neoptólemo. Es como si alguien de nuestro tiempo escribiera una nueva Divina Comedia, y en las mazmorras del tormento infernal encerrara al pederasta Marcial Maciel con el asesino Pinochet, y los hiciera cumplir su condena eterna acompañados de personajes literarios como el Conde Drácula o la malvada Cersei Lannister. Jean-Paul Sartre describió un tipo de infierno en el que personajes comunes y corrientes que no se toleran entre sí deben permanecer encerrados por la eternidad en una
habitación. No pueden morir y no pueden huir. Peor aún: no pueden evitar hablar entre ellos.
Si bien la idea del pecado como ejemplificación de los desvíos del alma tuvo una absoluta preeminencia durante siglos, la secularización ilustrada de la moral trasladó la falta moral al terreno de la ley civil. El pecado dejó de ser un crimen contra la ciudad de Dios, y se convirtió en delito contra el pacto social. Matar, robar o defraudar dejaron de ser una mancha del alma sancionados por las autoridades religiosas y se volvieron una forma de anomia contra la sociedad.
¿Pero dónde quedaron entonces la envidia y la ira, por ejemplo? François de la Rouchefoucauld escribió que “nuestra envidia siempre dura más que la felicidad de aquellos a quienes envidiamos”. Cuando los pecados dejaron de ser fallas del alma y competencia exclusiva del cura, se volvieron tierra fértil del psicólogo.
Por su parte, las tentaciones de la concupiscencia desmesurada y los excesos corporales se volvieron al mismo tiempo seductoras para los artistas post-teológicos. Desde el siglo XVIII se han multiplicado los elogios líricos de la embriaguez y el deseo carnal, como en los poetas románticos y los surrealistas. Y en casi toda la novelística del siglo xx. Baudelaire, Rimbaud y Malcolm Lowry, entre otros, están las cimas de esta summa estética ateológica bicentenaria de poetas y narradores.
Pero quizá el pecado que gobierna nuestro tiempo es la avaricia. En nombre de la satisfacción imperiosa de los deseos mundanos del yo, somos testigos de la devastación ecológica mundial; y el siglo xx se regodeó en las peores tiranías totalitarias de la historia, que Kafka supo prefigurar en El proceso (Gandhi) y El castillo (Alianza), donde el individuo común y corriente es aplastado por las instituciones del Estado cuando este es dirigido por seres egoístas y zafios. En sus Consideraciones acerca del pecado, el dolor y el camino verdadero (Fontamara), Kafka ilustró este sino de la modernidad: “Una jaula salió en busca de un pájaro”.
Pero si el pecado es un instrumento moral para el control social, artistas como Óscar Wilde se colocaron en las antípodas de esta forma de pensar, como cuando escribió que “el mayor pecado que existe es la estupidez”. Por mi parte, el único pecado que no le puedo perdonar a un escritor es la pereza intelectual. Pero de eso hablaré en otro momento. +