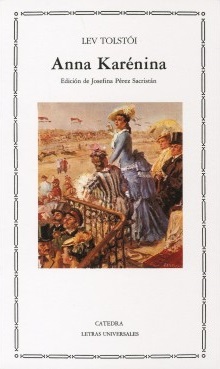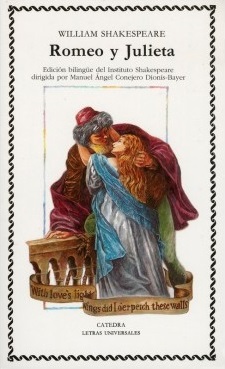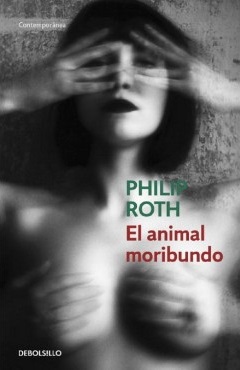Lujuria y ficción

R. de la Lanza
En el equilibrio inexpugnable de las cosas —le podemos llamar del universo, el designio de los dioses paganos, los mandamientos de Yahvé que rigen el mundo, cristiano (sí, aposición de función atributiva y, claro, hiperbólica), Eros, ese amor que es a la vez sentimental y carnal, porque para la mente griega el sexo no es otra cosa que una manifestación de amor —por la belleza, que produce uno de los máximos placeres asequibles mediante los sentidos—, es perfectamente lícito. La moral cristiana también lo sanciona así, con todos los asegunes que interpone: el deseo sexual a secas es algo inherente a la condición humana y es la manifestación de una vida más o menos acorde a la voluntad divina. Incluso la medicina de nuestra edad contemporánea, lo considera un signo de salud mental y física.
El problema viene cuando ese deseo se sale de los límites. Los romanos lo nombraron con la palabra genérica para cualquier tipo de exceso y sobreabundancia: luxuria.
Pero, ¿cuáles son esos límites? ¿De dónde le vienen a la humanidad las señales restrictivas, la línea fronteriza entre lo salubre y lo pernicioso? Para los creyentes, los límites están claros (aunque a veces no tanto, la verdad), y de ahí surgen las historias más memorables en las que la lujuria rebasa la moral occidental judeocristiana, sólo para descender luego en caída libre por haber decretado el mandato de Dios:
Ahí están Anna Karénina, de Tolstoi, prima hermana de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, Romeo y Julieta —y casi todas las tragedias de Shakespeare—, y cómo olvidar la mirada lasciva de Harpagón —El avaro de Molière— sobre Mariana, pecado del que únicamente se salva para degradarse más, consumido en su avidez de dinero.
“No importa cuánto sepas, no importa cuánto pienses, no importa cuánto maquines, finjas y planees, no estás por encima del sexo.”
Philip Roth (El animal moribundo)
Lo raro es que esos límites que le atribuimos al capricho cristiano estaban ya bien esbozados en la Antigüedad grecolatina. Quizás no extrañe que los romanos hayan sido muy acuciosos en cuidar las buenas costumbres, que parecen haber heredado de los etruscos. Pero los griegos, famosos por no tener pelos en la lengua, por su mitología desinhibida (Zeus es uno de los dioses más lascivos de los que tenemos noticia), ya tenían las fronteras de la lujuria bien marcadas para la humanidad, como lo dice no sólo el caso arquetípico de Edipo Rey —que detonó y acompañó a la teoría sexual de Freud, de donde, a fin de cuentas, surgieron nuevas acepciones para lo limítrofe—, sino que son traspasadas con lujo de explicaciones y remordimientos en el ardor incontenible que siente Fedra por su hijastro Hipólito, en la tragedia de Eurípides.
Pero en nuestros tiempos, que se distinguen por el máximo desarrollo científico, por el mayor número de aspectos conquistados de la libertad, por la expansión global de la democracia, el derrumbamiento de muchas convenciones sociales y la propagación cada vez mayor de éticas independientes del mito y del rito, la lujuria sigue siendo condenable.
No me refiero en particular a la condena contra la mirada lasciva de los “viejos lesbianos”, que ahora está tipificada en la conciencia social con la misma gravedad que los ataques sexuales (pensar en el acto es tan grave como ejecutarlo). No estamos hablando de la vida real, sino de la ficción literaria. Y por eso es más sorprendente que, siendo los personajes de la literatura reciente hijos de una mentalidad tan libre de las cadenas de la opresión moral, y a pesar de la incontestable verdad “Nadie está por encima del sexo”, que enuncia uno de los más entrañables raboverdes, David Kepesh, avatar de Philip Roth en El animal moribundo y otras de sus piezas, los personajes que se entregan a la lujuria emprenden un viaje en un sendero de degradación, del cual no hay retorno. Porque no sólo Humbert Humbert se pudre como es visible: esa caída también la vive la misma Lolita
porque ella también sucumbió a la lujuria. Lo mismo pasa con Henry Chinasky, sucedáneo de Bukowski en Factótum —que bien podría haberse traducido “El mil usos”—: su incapacidad para regirse dentro de los límites de lo aceptable es sólo uno de los signos de su incapacidad para la vida.
En el equilibro inexpugnable de las cosas, bajo cualquier marco ético o sin él en absoluto, entregarse a la lujuria inclina necesariamente la balanza. Su contrapeso proviene de una fuerza superior que ni siquiera la ficción ha podido exorcizar. +