
Escribir y leer una carta
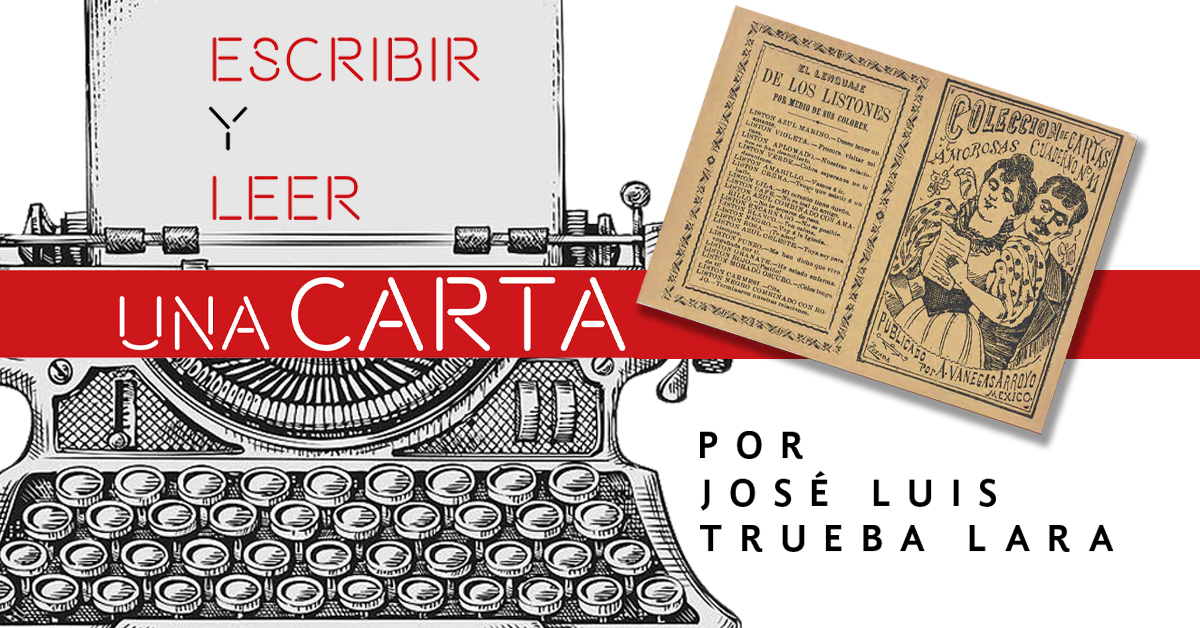
14 de septiembre de 2020
José Luis Trueba Lara
Doña Pilar Pascual de Sanjuán no se andaba con medias tintas. Ella, qué duda cabe, estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de alejar a las niñas de las peladeces y la falta de urbanidad. Por eso mismo —además de sus clases en la Escuela Normal de Barcelona y ser una de las profesoras más afamadas de los tiempos finiseculares— escribió un librito para que las chamacas se dieran cuenta de que los secretos tenían un límite: el Resumen de urbanidad para las niñas.
En esas páginas, doña Pilar dejaba claro que abrir las cartas de otra persona era “una de las mayores imprudencias”; sin embargo, esta norma tenía una excepción, las niñas decentes no podían exigirles esta privacidad a sus padres, pues ellos tenían la “obligación de intervenir en todos sus asuntos” y, en caso de que no las abrieran para husmearlas y censurarlas, la niña linda tenía el “deber de entregárselas con entera confianza”.
Todo parece indicar que las cartas podían transformarse en un asunto luciferino: lo que en ellas se escribía y leía tenía la fuerza necesaria para abrir las puertas del pecado y la perdición, sobre todo si estaban vinculadas con sus enamorados, los cuales —como todos sabemos— sólo podían ser descritos con un refrán preciso: “cuiden a sus gallinas que mi gallo anda suelto”.
Ante este hecho, la conclusión es obvia: en un ratín de pasión, las jóvenes podían perderlo todo y deshonrar a sus familias, mientras que los varones nada perdían. Aunque esto parecería común en los tiempos idos, si lo pensamos un poco luego luego nos topamos con los asegunes: ¿de verdad todo lo que se decía en las cartas era tan peligroso como se suponía? Y, a la hora de leerlas, ¿las chamacas eran tan mensas que se creían todas las palabras de sus calenturientos galanes? Es más, a los muchachos que también las leían, ¿les pasaba lo mismo y no dudaban de ninguna de las letras que estaban delante de sus ojos?
El espacio de la intimidad
Escribir una carta no era un asunto tan bobalicón como podría suponerse: ellas eran el espacio de lo cursi y del encueramiento de las pasiones, el lugar donde se materializaba la buena educación y la certeza de que alguien merecía todo el respeto y, por supuesto, eran las hojas donde se hablaba con confianza o se engolaban las palabras que en otras circunstancias resultarían insufribles. Durante casi tres siglos —XVIII, XIX y parte del XX— las cartas vivieron su época de oro y eso las transformó en un asunto sobre el cual había que tomar precauciones. Algunos, los que estaban más perdidos y urgidos, podían ir al centro de las ciudades para contratar los servicios del evangelista que resolvería sus problemas a cambio de unas monedas.
Otros, armados de valor, preferían hacerlo por cuenta propia, y para ello no les quedaba más remedio que hacer suyos los consejos de los especialistas en el tema. Durante la época de oro de las cartas se publicaron un bolón de libros donde se analizaba este asunto de una manera única y precisa, mientras que en los manuales de buenas costumbres —los más notorios herederos del Carreño— casi siempre se incluía un capítulo dedicado a este menester. Veamos, con cierta calma, algo de lo que se necesitaba para escribir uno de estos documentos de acuerdo con los señalamientos de algunos de los expertos más chichos de aquellos tiempos.
La carta por partes
Para comenzar, era imprescindible pensar en las características físicas que debían tener estos documentos, y nadie mejor que Francisco Joseph Artiga para hablar de ellos:
Que es cortesía común,
renglones siempre derechos,
letras unidas, y espacios
entre las palabras puestos.
Papel cortado y muy limpio,
el doble igual, y derecho,
sello claro; y será buena
con dichos seis documentos.
Procurando la igualdad
con grandísimo concierto,
en líneas, márgenes,
letras, dobleces, campos y trechos.
Una vez que se tenían claras estas virtudes gracias a la lectura del Epítome de la elocuencia española, había que detenerse a pensar un poco en lo que se iba a escribir, pues en los “renglones siempre derechos” la persona podía apostar su honra y, para complicar aún más las cosas, existía la posibilidad de que ese papel pudiera meter a su autor o autora en serios problemas. Los encueramientos del alma eran un asunto delicado y, debido a esto, no había que echar en saco roto los sabios consejos que daba la Condesa de Tramar en su magna obra. El trato social:
“Una carta imprudentemente escrita puede causar serias molestias y desazones a su autor y llegar a ser un arma terrible en las manos de un adversario o de un enemigo. Nunca están por demás las precauciones en la correspondencia, hay que pensar en todas las palabras, no dejar ninguna frase que se preste a confusiones o que parezca de doble sentido”.
Ante semejantes riesgos, a cualquiera le temblaría la mano antes de tomar la pluma. ¿Qué hacer para no meter la pata y terminar arrastrando el apellido o ser víctima de un arrepentimiento que el mejor confesor no podría solucionar? Si se tenía el valor y el colmillo suficientes había con qué enfrentar este riesgo; pero, si se carecía de ellos, lo más sensato era ir a la librería o acudir con un vendedor ambulante para comprar uno de los “formularios” de cartas.
En estos librines había un poco de todo: algunos eran claramente fifís y venían respaldados por una linda encuadernación y un editor con buena presencia; otros —un poco más económicos— tenían cubiertas de cartón, pero la probadísima rectitud moral de sus autores garantizaba que se saldría bien librado de este lance. Y, por último, estaban los cuadernillos que los editores populares vendían por unos cuantos centavos y que —además de los modelos de cartas que podían huachicolearse sin recato— tenían muchas otras cosas que resultaban utilísimas en los lances de amor, por ejemplo, el lenguaje de la sombrilla, el del sombrero y el de los listones, a los cuales se sumaban una buena cantidad de métodos para escribir y comunicarse sin que ningún metiche se enterara.
Metodología del bateo
Cuando una chamaca recibía una carta amorosa, las posibilidades para responderla —a menos que se hiciera la mensa— eran casi precisas: debía dar un sí o, si de plano no le cuadraba, tenía que mandar a la goma a su pretendiente, aunque también podría considerarse el chance de que pidiera tantito tiempo para pensar en su respuesta.
En uno de los formularios de correspondencia publicados a finales del siglo XIX se muestra lo que tenía que escribirse para salir bien librada en caso de aceptar los amoríos: “Hasta ahora no he sentido pasión por nadie, pero me es muy grato leer la carta de V. Si V. continúa amándome como dice; si, aunque transcurra el tiempo, otra más hermosa que yo no borra las simpatías que, según me asegura por mí siente, no me queda duda que amaré a V., porque desde que […] se fijó V. en mí, no me ha sido indiferente”.
Evidentemente, una carta tan púdica, modesta y casta podía enseñarse a los padres sin que los blasones de la familia quedaran en entredicho. Lo que la chamaca prometía no ponía en riesgo su pureza dado que un taco de ojo no se le niega a nadie. Y, si la joven decidía mandar a su pretendiente a freír espárragos, también había una respuesta precisa: “con mucho gusto he leído la galante carta de V., que tanto habla a su favor; yo me considero muy orgullosa de ser la persona que ha inspirado a V. frases tan lisonjeras, y siento mucho que V. no las haya dirigido a quien, más digna de ellas que yo, pudiera aceptarlas con más benevolencia […] por muchos motivos, que fuera inútil explicar, no puedo aceptar por ahora la pasión de V., ni de ningún otro hombre que en mí tuviera la bondad de fijarse”.
Cuando la chamacona aceptaba la relación, el ir y venir de las cartas se volvía más grande que un río desbordado. Y, en más de tres ocasiones, las palabras que podían chamuscar el alma se hacían presentes. Las ideas de “quemarse en la pasión” o achicharrarse en “el cuerpo amado” no eran tan extrañas, pero —la verdad sea dicha— ellas no eran para preocuparse: los amorosos tenían perfectamente claro que una cosa era lo que leían y otra muy diferente la que hacían.
Obviamente, algo de lo que pasaba en el noviazgo llegaba a los oídos de las amigas y, tal vez, a los de los padres (sobre todo si la joven era tan zonza como para creerle a doña Pilar). Si las cosas salían bien, la pareja se casaba y, una vez que terminaba el jelengue y el matrimonio se consumaba, era necesario que las otras mujeres tomaran pluma y papel para felicitar a su amigucha por haberse salvado de quedarse para vestir santos.
En otro de sus librines, doña Pilar Pascual de San Juan también enseñaba a las señoritas decentes a redactar estas misivas: “Hemos recibido el billete que nos participa su efectuado enlace, y hemos formado los más fervorosos y cordiales votos por su felicidad. Muy relevantes prendas debe tener el joven D. Enrique para haberse hecho digno de obtener la mano de una señorita que tiene, sin engreírse, aparte del nacimiento, la belleza y la fortuna (que son bienes transitorios), los más preciosos de una virtud acrisolada, claro talento y esmerada educación”.
La idea de estas cartas me gusta: las que copiaban de los formularios le daban las palabras que no encontraban las personas y, de pilón, las protegían en contra de los ridículos y las metidas de pata; y, los que se aventaban a escribir sin pensar en las recomendaciones de los expertos se jugaban el todo por el todo en unas cuantas líneas. Estas últimas cartas siempre me cautivan y, cuando son publicadas, me dan la oportunidad de asomarme a la vida privada de otras personas. Aunque, en este caso, los consejos de doña Pilar me vienen guangos: leer el epistolario de cualquier persona me da la oportunidad de adentrarme al chisme, a la mejor de todas las literaturas posibles. +




